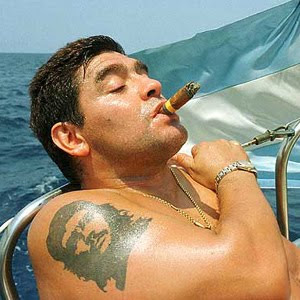1978 (Cuento sanferminero)
Dibujo de Tasio para «Cuentos sanfermineros»
Los sanfermines de aquel año se suspendieron. Era 1978. El 8 de julio la policía entró a la plaza de toros y disparó a los tendidos, donde alguien había exhibido una pancarta. A un mozo le salvó la vida el reloj de bolsillo que llevaba en el de la camisa, que una bala reventó en lugar de su corazón. A otro lo mataron en una calle próxima cuando huía.
Mucho antes de que alguien desplegara esa pancarta la Plaza de toros estaba ya rodeada por decenas de camionetas de grises. Lo sé por que mi madre nos llevó aquella tarde a la salida de las peñas y lo vimos. Volvimos a casa antes de que ocurriera nada. Aquella tarde no hubo salida de peñas, ni toro de fuego, ni verbenas… nada. Al día siguiente te asomabas a la ventana y veías la calle desierta, o jóvenes que corrían; y siempre, siempre, una camioneta de policía dando vueltas. Al mediodía seis grises se bajaron de la puerta trasera de una de ellas y apalearon a un chaval que volvía de comprar el pan. Lo dejaron tumbado en medio de la acera y continuaron patrullando, como si nada. Cuando pasaron debajo de mi casa algún vecino gritó ¡POLICÍA ASESINA! y entonces un gris volvió a bajarse de la camioneta y apuntó con su fusil hacia las ventanas. Mis hermanos y yo nos tiramos al suelo, como en las películas. Después se oyó ruido de cristales que se rompían y en el pasillo apareció una pelota de goma anaranjada dando encabritados, frenéticos botes. Nos quedamos tirados en el suelo, en silencio, un buen rato, hasta que mi madre entró en la habitación y se puso a marcar números en el teléfono. No llamó al cristalero, habló con la tía Berta, que estaba de vacaciones en Pasajes de San Juan, y por la tarde nos metió en el 127 a los 4 y dijo que nos íbamos a la playa.
En la calle había maderas ardiendo a los lados de la carretera. Los cristales de algunos portales y los de los escaparates sin persianas estaban rotos. Junto a los bordillos de las aceras había cascotes y las tapas de las alcantarillas con los que habían sido arrancados. De vez en cuando se oía un estallido seco y hueco, un pelotazo. Otras veces un grito —¡POLICÍA ASESINA!— que se retorcía haciendo eco por las calles vacías.
Al salir del barrio nos topamos con un grupo de jóvenes con pañuelos en las caras que cogían maderas ardiendo de los lados de la carretera y los ponían en el centro, cortando el tráfico. Mi madre aceleró y consiguió pasar antes de que nos lo impidieran, atropellando casi a uno de los chavales. Entonces otro se puso delante del coche, cogió una piedra enorme del suelo y se acercó con ella hacia nosotros. Venía muy enfadado y parecía que iba a tirar la piedra contra el cristal delantero, pero cuando nos vio a los 4 niños apretujados en el asiento de atrás, temblando y mirándole con unos ojos como sartenes que no comprendían nada, se apartó y nos dejó pasar.
Llegamos a Pasajes de noche. Mi madre nos metió en la cama y se quedó hablando con los tíos en la cocina. Estuvieron hablando mucho rato. Por contra me di cuenta de que desde que la tarde anterior habíamos bajado de la plaza de toros a casa yo apenas había dicho unas palabras, y de que no había tenido ganas de jugar, de saltar, de reír… Y pensando en ello me quedé dormido.
Al día siguiente la cosa fue distinta. En Pasajes no había policía, ni disparos, ni barricadas…
Pasajes era un pueblecito de calles estrechas, retorcidas y oscuras que olían a mar. En los tejados de las casas había gatos que se escondían si les mirabas de día y que encendían los ojos si lo hacías por las noches. En las ventanas señoras de brazos gordos que hablaban en euskera apoyadas sobre ikurriñas con crespones negros. La playa era de arena oscura, había muchas piedras y el agua estaba sucia. Pero lo mejor de todo era sin duda el puerto. Mi hermano Javier y yo solíamos despertarnos muy temprano y corríamos hasta él para ver llegar los barcos grandes, y oírles pitar con su voz que se te metía entre el pecho y la espalda, y adivinar de qué país eran las banderas que enarbolaban…; también había barquitas pequeñas con hombres mayores que echaban anzuelos y redes al agua. Por las tardes, cuando los viejos marineros volvían a tierra solíamos preguntarles qué era esto, y aquello otro, y ellos sonreían y miraban con sus ojos tristes que habían acabado por absorber un trocito de mar de tanto mirar, y contestaban: chipirón, centollo…
También por las tardes, cuando el sol empezaba a derretirse a lo lejos, en el horizonte, aparecía una trainera repleta de jóvenes peludos y musculosos que remaban con toda su alma hacia ese sol para darle un chupetón antes de que se deshiciera y que después volvían a remar como locos para que no se les echara la noche encima sin haber regresado. Luego, cuando llegaban al puerto, soltaban los remos de repente, todos a la vez y saboreaban el pedacito de sol que traían en la boca, lo saboreaban como si fuera el manjar más sabroso, ensanchando el pecho, cerrando los ojos, echando la cabeza hacía atrás y besando el cielo…
Fueron aquellas unas vacaciones divertidas. Jugamos, saltamos, nos reímos mucho.
Un domingo fuimos a La Concha, en Donosti, a ver una competición de traineras. Queríamos que ganara San Juan, claro, pero no supimos si llegó a hacerlo, porque cuando estábamos buscando un sitio para aparcar se oyeron unas sirenas y comenzaron a llegar camionetas y camionetas de grises y otra vez hubo pelotazos y gritos y carreras y humo, como en sanfermines.
Mi madre dio media vuelta y cogió la carretera de vuelta a Pasajes. Durante el camino ella y la tía Berta no paraban de hablar, muy nerviosas. Decían “me lo imaginaba”, “no sé qué va a pasar al final”, cosas por el estilo… Nos pararon en un control. Un policía con bigotes le pidió los papeles a mi madre y a la tía Berta, se asomó y cuando nos vio a los cuatro atrás dedujo muy inteligentemente que no éramos un comando terrorista. Registraron, sin embargo, el maletero, y a la tía Berta le hicieron quitarse las gafas. La tía Berta era ciega. Después nos dejaron seguir. Mi madre y la tía Berta ya no hablaban. Nosotros, apretujados en el asiento de atrás tampoco. Sólo mirábamos todo con aquellos ojos como sartenes que no comprendían nada. No teníamos ganas de hablar, ni de jugar, ni de saltar, ni de reír… Sólo teníamos miedo y miedo al miedo, porque no sabíamos qué estaba pasando. Sólo queríamos volver a Pasajes y oír el vozarrón de barcos enormes, y ver a los gatos escondiéndose en los tejados, y hablar con los viejos marineros de ojos tristes…
Mucho antes de que alguien desplegara esa pancarta la Plaza de toros estaba ya rodeada por decenas de camionetas de grises. Lo sé por que mi madre nos llevó aquella tarde a la salida de las peñas y lo vimos. Volvimos a casa antes de que ocurriera nada. Aquella tarde no hubo salida de peñas, ni toro de fuego, ni verbenas… nada. Al día siguiente te asomabas a la ventana y veías la calle desierta, o jóvenes que corrían; y siempre, siempre, una camioneta de policía dando vueltas. Al mediodía seis grises se bajaron de la puerta trasera de una de ellas y apalearon a un chaval que volvía de comprar el pan. Lo dejaron tumbado en medio de la acera y continuaron patrullando, como si nada. Cuando pasaron debajo de mi casa algún vecino gritó ¡POLICÍA ASESINA! y entonces un gris volvió a bajarse de la camioneta y apuntó con su fusil hacia las ventanas. Mis hermanos y yo nos tiramos al suelo, como en las películas. Después se oyó ruido de cristales que se rompían y en el pasillo apareció una pelota de goma anaranjada dando encabritados, frenéticos botes. Nos quedamos tirados en el suelo, en silencio, un buen rato, hasta que mi madre entró en la habitación y se puso a marcar números en el teléfono. No llamó al cristalero, habló con la tía Berta, que estaba de vacaciones en Pasajes de San Juan, y por la tarde nos metió en el 127 a los 4 y dijo que nos íbamos a la playa.
En la calle había maderas ardiendo a los lados de la carretera. Los cristales de algunos portales y los de los escaparates sin persianas estaban rotos. Junto a los bordillos de las aceras había cascotes y las tapas de las alcantarillas con los que habían sido arrancados. De vez en cuando se oía un estallido seco y hueco, un pelotazo. Otras veces un grito —¡POLICÍA ASESINA!— que se retorcía haciendo eco por las calles vacías.
Al salir del barrio nos topamos con un grupo de jóvenes con pañuelos en las caras que cogían maderas ardiendo de los lados de la carretera y los ponían en el centro, cortando el tráfico. Mi madre aceleró y consiguió pasar antes de que nos lo impidieran, atropellando casi a uno de los chavales. Entonces otro se puso delante del coche, cogió una piedra enorme del suelo y se acercó con ella hacia nosotros. Venía muy enfadado y parecía que iba a tirar la piedra contra el cristal delantero, pero cuando nos vio a los 4 niños apretujados en el asiento de atrás, temblando y mirándole con unos ojos como sartenes que no comprendían nada, se apartó y nos dejó pasar.
Llegamos a Pasajes de noche. Mi madre nos metió en la cama y se quedó hablando con los tíos en la cocina. Estuvieron hablando mucho rato. Por contra me di cuenta de que desde que la tarde anterior habíamos bajado de la plaza de toros a casa yo apenas había dicho unas palabras, y de que no había tenido ganas de jugar, de saltar, de reír… Y pensando en ello me quedé dormido.
Al día siguiente la cosa fue distinta. En Pasajes no había policía, ni disparos, ni barricadas…
Pasajes era un pueblecito de calles estrechas, retorcidas y oscuras que olían a mar. En los tejados de las casas había gatos que se escondían si les mirabas de día y que encendían los ojos si lo hacías por las noches. En las ventanas señoras de brazos gordos que hablaban en euskera apoyadas sobre ikurriñas con crespones negros. La playa era de arena oscura, había muchas piedras y el agua estaba sucia. Pero lo mejor de todo era sin duda el puerto. Mi hermano Javier y yo solíamos despertarnos muy temprano y corríamos hasta él para ver llegar los barcos grandes, y oírles pitar con su voz que se te metía entre el pecho y la espalda, y adivinar de qué país eran las banderas que enarbolaban…; también había barquitas pequeñas con hombres mayores que echaban anzuelos y redes al agua. Por las tardes, cuando los viejos marineros volvían a tierra solíamos preguntarles qué era esto, y aquello otro, y ellos sonreían y miraban con sus ojos tristes que habían acabado por absorber un trocito de mar de tanto mirar, y contestaban: chipirón, centollo…
También por las tardes, cuando el sol empezaba a derretirse a lo lejos, en el horizonte, aparecía una trainera repleta de jóvenes peludos y musculosos que remaban con toda su alma hacia ese sol para darle un chupetón antes de que se deshiciera y que después volvían a remar como locos para que no se les echara la noche encima sin haber regresado. Luego, cuando llegaban al puerto, soltaban los remos de repente, todos a la vez y saboreaban el pedacito de sol que traían en la boca, lo saboreaban como si fuera el manjar más sabroso, ensanchando el pecho, cerrando los ojos, echando la cabeza hacía atrás y besando el cielo…
Fueron aquellas unas vacaciones divertidas. Jugamos, saltamos, nos reímos mucho.
Un domingo fuimos a La Concha, en Donosti, a ver una competición de traineras. Queríamos que ganara San Juan, claro, pero no supimos si llegó a hacerlo, porque cuando estábamos buscando un sitio para aparcar se oyeron unas sirenas y comenzaron a llegar camionetas y camionetas de grises y otra vez hubo pelotazos y gritos y carreras y humo, como en sanfermines.
Mi madre dio media vuelta y cogió la carretera de vuelta a Pasajes. Durante el camino ella y la tía Berta no paraban de hablar, muy nerviosas. Decían “me lo imaginaba”, “no sé qué va a pasar al final”, cosas por el estilo… Nos pararon en un control. Un policía con bigotes le pidió los papeles a mi madre y a la tía Berta, se asomó y cuando nos vio a los cuatro atrás dedujo muy inteligentemente que no éramos un comando terrorista. Registraron, sin embargo, el maletero, y a la tía Berta le hicieron quitarse las gafas. La tía Berta era ciega. Después nos dejaron seguir. Mi madre y la tía Berta ya no hablaban. Nosotros, apretujados en el asiento de atrás tampoco. Sólo mirábamos todo con aquellos ojos como sartenes que no comprendían nada. No teníamos ganas de hablar, ni de jugar, ni de saltar, ni de reír… Sólo teníamos miedo y miedo al miedo, porque no sabíamos qué estaba pasando. Sólo queríamos volver a Pasajes y oír el vozarrón de barcos enormes, y ver a los gatos escondiéndose en los tejados, y hablar con los viejos marineros de ojos tristes…
De Cuentos sanfermineros. Patxi Irurzun (Altaffaylla kultur taldea, 2005)