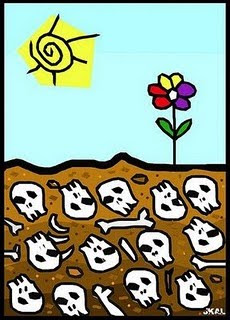Archive from enero, 2010

Dos -estupendos- blogs que ha reproducido algunos post de este
Ajuste de cuentos. En
La Txistorra digital están publicando también por capítulos el cuento
Ese Tocho (porque yo mismo se lo envié, la verdad sea dicha, tratando de redoblar esfuerzos por hacer profeta en su tierra a este relato). Como además lo están mejorando con chorradicas como la portada del
Diablo de Navarra de arriba, igual al final los capítulos de la Txistorra adelantan a los que aquí cuelgue. Al gran
Jorge Nagore, por cierto, le debo una -una más- por jalear a los lectores desde ese blog.
Y
Mario Crespo reproduce, este por iniciativa propia, el post dedicado a
Felix Romeo, sobre quien, repito , escribí carcomido por envidia cochina más que otra cosa.
Por lo demás,
Ángel Gonzalez al cubo me pinta como una bella persona, él sabrá por qué, en una
entrada sobre la fiesta aniversario de
Hank Over en la sala
Gruta 77 de Madrid, donde nos conocimos y comenzamos nuestro historial delicitivo conjunto por tierras de Extremadura, planeando secuestros de bustos de santos drogados y otras fechorías.
Ala, pues ahora a jugar a pala, yo ya le hecho un apaño a mi autoestima.

No supe el revuelo que habían armado las fotos de la alcaldesa hasta dos días después. Tenía una resaca brutal y pasé el día de San Fermín durmiendo, intentando amansar con la música de mis ronquidos a las fieras que se habían hecho nido en mi organismo (por ejemplo aquella colmena de abejas justo en la punta de allá donde se apoyara, nunca mejor dicho, la alcaldesa). La noche anterior había sido un desenfreno de alcohol y sexo. Después del chupinazo toda la plantilla habíamos ido a comer a un asador. Yo hacía apenas un par de días que había llegado a la ciudad y supongo que como deferencia, para irme introduciendo en el vestuario, me sentaron junto a Burrutxaga, el capitán del equipo.
Burru era un tipo simpático, de carácter noble y aspecto atractivo que gozaba del beneplácito de vestuario, directiva y afición, sobre todo, en este último caso, entre el sector femenino. Las muchachas le perseguían y él se dejaba perseguir, sin comprometerse nunca a nada. Era una pequeña licencia que se permitía y le permitían, pues por el contrario daba todo en la cancha, por sus compañeros y por su equipo (por el que, navarro como era, sentía los colores como ya pocos futbolistas, que somos unas putas, somos capaces de hacer). Pronto hice migas con él, a lo que ayudaron las tres botellas de clarete que nos ventilamos a medias, aunque debo decir que Burru se empeñó más que en introducirme en el ambiente del equipo en apartarme de él, sobre todo del resto de navarros.
—Son unos moñas. Estoy hasta los cojones de rezar el padrenuestro antes de cada partido. Joder, ¿pero todavía no se han dado cuenta de que Dios es del Madrid? Unos moñas. ¿O no ves que esta comida es un muermo? ¿Te apetece de verdad divertirte? —me propuso durante los cafés y sin esperar a que respondiera me arrastró a la calle, hasta un tenderete en el que entre otros titos, vendían camisetas piratas de Osasuna. Burru compró una con su propio nombre, otra con el mío y también un par de sombreros mejicanos, bajo los cuales, tras cruzarnos con una cuadrilla que nos invitó a unos tragos de una bota de las tres Z, cuyo contenido derramamos mayormente sobre nuestro cuerpo, volvimos al asador.
— ¡Quiero un autógrafo de Burru! —les espetó Burru a los gorilas de la puerta—. Y mi amigo uno del Tocho.
—Largo de aquí, muertos de hambre —respondieron amablemente ellos.
Y que Dios me perdone —y si no lo hace me da lo mismo, como ya quedó dicho Dios es un boludo, y ahora además del Madrid, el único equipo de los grandes que nunca se dignó a hacerme una oferta—, que Dios me perdone, decía, pero volver a ser un anónimo muerto de hambre fue una bonita experiencia: hacía años que no podía caminar por la calle sin que me saludaran desconocidos; sin tener que auparme, en el híper, bebés llorones al hombro para la foto; sin verme obligado, en las discotecas, a firmar autógrafos en turgentes pechos o rotundas nalgas… Bueno, esto último nunca me había desagradado demasiado y de hecho, cuando tras un periplo etílico por miles de bares observamos que a las chicas los borrachuzos muertos de hambre no les parecen nada atractivos, renunciamos al anonimato arrojando el sombrero mejicano al aire mientras por los altavoces se oía «Si no tienes un duro no te hace caso nadie, en cambio si lo tienes amigos a millares». Y efectivamente, ya convertidos en Burru y Tocho no tardamos demasiado en enrollarnos a las dos minas más espectaculares del bar, con una de las cuales sobrellevé la resaca en mi hotel, a base de Vitamina C —C de Casquete— y fui capaz de llegar en plenitud de facultades a la rueda de prensa de mi presentación, el día 8; la misma rueda de prensa en que vi por primera vez las que ya llamaban fotos porno de la alcaldesa.
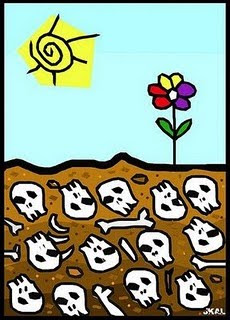
Juan Antonio Mora publica en el último número de su revista
La Hamaca de lona este cuento, «
Trigesimoquintacrisis«, en el que, entre otras cosas, escribo:
Sólo consigo escribir historias en las que yo soy el protagonista y me compadezco de mí mismo. Son, en realidad, las mismas historias que cuando tenía 15, 20, 30 años y me encontraba triste, solo y asustado. He escrito el mismo cuento 35 veces, pero ahora ya no sirve, no es suficiente.
Han pasado ya cinco años desde entonces, ahora tengo ¡40! Ya no me siento solo, sólo triste y asustado, pero hace tanto que no escribo un cuento…
Este empezaba así:
TRIGESIMOQUINTACRISIS
Pa-paaa-parabá….
La alarma del móvil suena todos los días a las 8 de la mañana.
Parapa-papaaa-parabá.
«Satisfaction». El tema peor elegido para un momento como ése. He terminado por aborrecerla, pero no tengo ni idea de cómo cambiar la melodía. Soy un desastre.
Pa-paaa-parabá….
Isabel siempre remolonea varios minutos. Yo entonces suelo mirarla. Me gusta mirarla. Es muy guapa y creo que nunca me acostumbraré ello. A veces me pregunto qué hago yo junto una mujer como Isabel. Sé que ella también suele preguntarse qué hace con un tipo como yo. Pero lo hace de otro modo.
Isabel suele despertarse de buen humor, a pesar de todo. La oigo cantar en la ducha, mientras hago la cama. Vivimos en una habitación de un piso compartido y para abrir los armarios antes hay que recoger la cama plegable. Todo muy confortable.
Cuando Isabel vuelve a la habitación y comienza a vestirse la tumbo desnuda sobre el colchón y abro sus piernas, o la abrazo por detrás y coloco mi pene entre sus nalgas.
 Ilustración: Tasio
Ilustración: TasioEl calentón se nos pasó en un pispás, tanto a la alcaldesa como a mí. Apenas salimos al balcón del ayuntamiento fue como si nos devorara un animal, un monstruo de miles de cabezas que le sacaban otras tantas pequeñas lenguas al mundo.
—¡Macanudo! —no pude menos que exclamar.
Nunca había visto nada semejante. Ni siquiera en la cancha de Liverpool, cuando yo era el más diablo de los diablos rojos. La pequeña plaza parecía que fuera a reventar y desde ella se elevaba ya un solo grito —“¡San Fermín, San Fermín!”— que me arrebató la erección y, en compensación, me puso de punta todos y cada uno de los pelos del cuerpo. Pensé que si la afición de Osasuna se comportaba del mismo modo nos íbamos a llevar bien.
Observé a algunos de mis compañeros. Un ejército de mercenarios reclutados en países pobres. Camerún, Brasil, Rumanía… Vi cómo miraban boquiabiertos el espectáculo. Habían conseguido triunfar a fuerza de pegarle patadas a un balón, de pegárselas con todo su alma, como si con cada una de ellas golpearan al hambre y pudieran hacerlo añicos. En cierto modo era así, ahora todos ellos eran millonarios, pero cuando alguien ha sido pobre, pobre de verdad, es imposible mandar el balón lo suficientemente lejos. Me recordé a mí mismo, en nuestra chabolita, allá en Buenos Aires, comiendo papas todos los días, y de repente tuve la impresión de que aquello mismo que estaba viendo ahora era la manera exacta en que yo me imaginaba en mi niñez lo que debía ser un mundo feliz, un mundo sin hambre, un mundo en que la comida y la bebida eran abundantes y la gente se divertía arrojándose huevos, salpicándose con champán. Un mundo en que las guerras se libraban a tartazos de nata.
Aquel, sin embargo, no era el momento de ponerse trascendentales. Al menos ahora, nosotros, algunos de los pobres de la tierra, estábamos arriba, en el balcón y debíamos disfrutar del momento. Observé cómo Godman, guiado por Pichurri, la alcaldesa, encendía un puro enorme y se acercaba al micrófono y al cohete que allá había dispuestos.
—¡Pamplonesos! —comenzó el míster.
El griterío ensordecedor en la plaza se convirtió de repente en un silencio tenso, como un gato callejero a punto de saltar y enganchar un filete gordo, que le alimentara durante nueve días.
—¡Viva san Quintín! ¡Gorda¡ ¡Dios salve a América!
Yo no estaba muy seguro, pero para mí que se había equivocado. Al principio, sin embargo, tras prender la mecha y hacer estallar el cohete, no sucedió nada extraño, si entendemos por ello que abajo la multitud comenzó a saltar, a bailar, a abrazarse… —aquello era la normalidad al parecer durante los sanfermines—, pero pasados unos segundos el que hasta entonces había sido un sirimiri de huevos y taponazos de champán que pretendía calar sólo a la alcaldesa, se convirtió en un diluvio de dimensiones bíblicas dirigido al míster. Tuve la sensación de que aquel era el principio del fin de la Godmanía.
Rápidamente todos cuantos estábamos en el balcón corrimos a refugiarnos al interior del ayuntamiento, pero se había formado un tapón en la puerta porque los concejales se habían adelantado unos segundos, justo cuando alguien anunció que el lunch estaba listo.
La lluvia de huevos arreciaba y yo me encontraba junto a la alcaldesa. Fue la primera vez que la abracé. Por mi parte fue solo un gesto protector, pero ella, como quiera que éste se prolongara y yo volviera a imponerle mis manos mágicas, lo acogió de muy buen grado, como demostrarían al día siguiente las portadas de todos los periódicos locales, en las que, bajo titulares como “¡San Quintín, San Quintín!” u otros más malintencionados —“¡Ese Tocho!”— la alcaldesa apareció amarrada a la parte de mi anatomía más afamada. Y no estoy hablando de las manos.

A Pichurri, que es como llamaba yo en la intimidad a la alcaldesa, me la presentó Godman, el míster, poco antes de que él mismo lanzara el chupinazo y liara una gorda. El míster en ocasiones me recuerda a mí mismo. Ambos tenemos una personalidad vampira, que acaba por absorber la atención, para bien o para mal, de todos los que nos rodean. Godman acaparó portadas del Marca nada más desembarcar en Pamplona procedente de Estados Unidos, su país natal, cuando a golpe de billetera se compró un equipo de segunda en plena crisis, como era entonces Osasuna, y se convirtió en su presidente, entrenador y hasta delantero centro en una jornada en que todo el equipo se vio afectado por una terrible cagalera. Al principio, la ciudad en pleno se puso a cara de perro con el míster, porque Osasuna siempre había sido un club en el que los socios creían que elegían a sus presidentes, pero después, cuando Godman comenzó a aflojar plata y a fichar a buenos jugadores, y más tarde a ganar partidos, y finalmente logró incluso un ascenso que se había resistido durante años, llegó la Godmanía. Hasta tal punto que, invitado por la alcaldesa, se le concedió el más alto honor que puede otorgar la ciudad a un pamplonés —Godman era ya tomado como tal, incluso fue elegido el navarro más guapo del año—: lanzar el cohete que da inicio a sus fiestas.
—¿Quién se lo iba a decir, cuando llegó y le querían arrojar al pilón? —bromeaba con él, poco antes del chupinazo, Pichurri, la alcaldesa.
—Ellos primero no entender mentalidad americana. Fútbol negocio, no corazón. Pero tampoco cambiar tanto. Antes vosotros poner y quitar presidentes. Vosotros tener money. Ahora mí.
—Claro, claro —se reía Pichurri, y mientras lo hacía su sonrisa pizpireta se me estiraba a mí entre las piernas.
Había algo que me atraía en ella, algo morboso, esa extraña mezcla que parecía expresar su aspecto y su carácter. Era una mujer echada para adelante y de aspecto monjil a un tiempo, una de esas mujeres de edad indefinida, que uno no sabe si son ancianitas con el alma enfundada en un chándal o jovenzuelas a las que alguien o algo les ha arrebatado sus mejores años. Una mujer llena de huecos oscuros que yo sentía que debía rellenar, no sabía si para derramar todo mi cariño o todo mi veneno.
—Aunque en realidad es lo mismo, porque ahora que usted se ha afiliado al partido es uno de los nuestros, señor Godman, un navarro por los cuatro costados.
Yo asistía a la conversación como convidado de piedra, hasta que abajo, en la plaza, los piropos dedicados a Pichurri —“¡La alcaldesa es una posesa!”, coreaban— fueron sustituidos por el que ya era mi grito de guerra: “¡Ese Tocho, ese Tocho, eh!”. El míster entonces se volvió hacia mí y me presentó.
—Oh, sorry, ser nuestro último fichaje. Gran portero. Y mucha publicidad, camisetas… —añadió.
Yo encajé el golpe con deportividad. Sabía que en buena medida me habían fichado por ello, porque mis gansadas atraían al público al campo y a los anunciantes a los despachos de los comerciales.
—Oh, sí, lo conozco, señor Tocho, he oído hablar mucho de usted —dijo la alcaldesa.
Fue entonces cuando ella estiró su mano y yo la estreché. Pude darme cuenta de inmediato cómo todo ese calor que es capaz de proyectar la mía, mi mano, la fue derritiendo por dentro. Siempre sucede así. Ellas comprenden que nunca las ha acariciado una piel tan suave y que quizás nunca volverá a hacerlo. Es como si las tocara un bebé grande con una tranca descomunal. No sé muy bien cómo explicarlo, pero siempre sucede así.
—Un placer —dije.
Y ella, esquivando con un donaire encantador los huevos que le arrojaban desde la plaza, al tiempo que se dirigía al balcón —faltaban ya sólo un par de minutos para las doce—, contestó:
—Igualmente.
Continuará