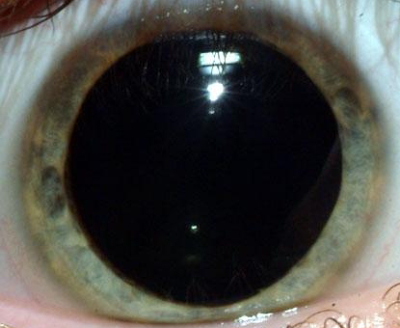La literatura es mi abrigo (o más bien, mi cortavientos). Y mis zapatillas de treking, mis dos camisetas con el lema Los pobres desgraciados hijosdeperra… Escribir no me ha dado nunca para vivir, ni siquiera para malvivir (en un símil futbolero yo calculo que debo andar por la Segunda B de los escritores –Patricio Pron hablaba de eso de las ligas literarias en este artículo) pero sí me ha permitido, hace un tiempo, viajar, gracias a los premios y últimamente, también gracias a ellos, vestirme. Hoy me han enviado un email diciéndome que he sido uno de los cinco afortunados que recibirán el libro de Carlos Marzal Los pobres desgraciados hijosdeperra y dos camisetas muy cuquis diseñadas para promocionarlo: para conseguirlo había que participar en un concurso literario de la editorial Tusquets, enviando una historia de vivencias juveniles. Como yo no tengo vergüenza alguna, me presenté con el cuento de abajo, En Tolosa inauteriak (como la canción aquella de Kortatu), que saqué del disco duro y al que le pegué unos tijeretazos aquí y allá para que cuadrara con las 600 palabras que pedían. Puede que a alguien le parezca un poco cutre, pero en el fondo, pensándolo bien, quizás yo no esté en la segunda B -en segunda B hay profesionales- , sino para jugar estos partidos de aficionados barrigones en los que se rompen meniscos a tutiplén y de vez en cuando a alguno le da un infarto al corazón, y esto lo digo con todo el respeto del mundo: me encantan esos partidillos en los que de vez en cuando te encuentras con futbolistas que se rompieron, que tuvieron la cabezaloca, que desperdiciaron su talento, pero que todavía son capaces de hacerlo brillar solo por puro gusto.
Hace poco, además, fui finalista de otro concurso literario, el Mikel Essery y me quede con uno de los premios menores, que consistía en 200 euracos para gastar en una tienda de ropa de deporte (de alta montaña), así que ahora salgo a buscar a los niños al colegio como si fuera al Himalaya. con mi cortavientos y mis trekings naranjas con efecto «andar sobre una nube».
Qué queréis que os diga, la cosa está muy mala, los libros muy caros, y la ropa de alta montaña ya ni te cuento (y además, hoy han subido el pan en el Taberna; hace tiempos por cosas como esta se armaba una buena zapatiesta).
En fin, os dejo con el cuento (aunque es la versión original, la larga, porque no recuerdo por donde corté y tampoco guardé copia), un cuento quea demás viene al pelo, ahora que se acercan los carnavales:
EN TOLOSA INAUTERIAK…
Fue hace muchos años, cuando todavía los autobuses de línea serpenteaban por la vieja carretera y en cada curva el moscatel al que le atizábamos hacía el mismo recorrido en nuestros intestinos, subiendo su carga de alcohol a través del torrente sanguíneo a duras penas. La priva tardaba en hacer efecto y nos sentíamos algo cohibidos en aquel autobús, con nuestros disfraces de hombres-rana, pero al llegar a Tolosa y apearnos fue como si nuestras cabecitas se convirtieran de repente en globos aerostáticos. Como si la vida fuera siempre una gran fiesta de disfraces.
Micropunto llevaba el suyo completo, con aletas, traje de neopreno, yo me conformaba con las gafas de bucear y Dotore iba de paisano.
—Es que yo me sumerjo a pulmón libre— se excusaba.
Eso de algún modo nos definía perfectamente. Dotore enfrentándose a todo por primera vez, precavido, Micropunto sin miedo de nada, coleccionista de aventuras y problemas en impulsos que casi siempre los bombeaban tripis con dibujitos de Walt Disney; y yo la bisagra entre ambos, el hombre invisible en tierra de nadie, echando la vista a ambos lados del camino.
Pero aquel Jueves Gordo el mundo estaba del revés y cuando apenas llevábamos unos minutos “en Tolosa inauteriak…” y nos cruzamos con una pareja de punkis todo maqueados, con sus kilométricas crestas, y las chupas de cremalleras, con patas de pollo colgando de cada una de ellas, fue “Dotore” quien les cantó aquello de: punki de postal laralara. En realidad no les estaba buscando la boca, todo lo contrario, pero nos dimos cuenta de que se equivocaba, de que no iban disfrazados de punkis, eran punkis, cuando vimos a otro de aquellos tipos embadurnándose la cresta con la gasolina que aspiraba del depósito de una motocicleta.
—¿Qué quieres, pringao, que te salte los piños?
Afortunadamente limamos diferencias invitándoles a unos tragos de moscatel, pero no dejaba de tener gracia aquella nueva faceta de un Dotore involuntariamente camorrista. Casi tan sorprendente como que apenas visitados un par de garitos Micropunto saltara: —Me vuelvo a mi keli—, y se pusiera a hacer dedo. Le pararon enseguida y Dotore y yo lo vimos alejarse sin entender nada. Unos doscientos metros más adelante el coche paró y nos pegó un grito.
—¡Eh, que llevo yo el bote, os lo dejó ahí!— y colocó un montoncito de monedas en la cuneta, pero lo cierto era que aquello sólo era una parte mínima del fondo.
Dotore y yo apartamos lo justo para el billete de vuelta y volvimos a los bares. En el primero de ellos comprendimos que emborracharse iba a resultar complicado. Entramos al gaztetxe. Había un concierto y el público lo componían más punkis dispuestos a saltarnos los piños. Sin embargo despachaban las botellas de moscatel baratas, y después de un par de ellas Dotore se subió al escenario, se tiró de cabeza, los punkis lo recogieron y todos tan colegas. La pasta se acabó a la vez que el concierto. Salimos a la calle. Hacía frío. De los bares entraban y salían cenicientas barbudas, trogloditas con gafas de sol… Pero Dotore estaba como una cuba, no nos quedaba dinero y yo era el hombre invisible. Volvimos al gaztetxe. En un patio habían encendido una fogata y nos sentamos a calentarnos, junto a otros cuantos.
—Anda, pero si tú eres el punki de postal— le dijo de repente Dotore a uno de ellos.
—Esta vez le mete— pensé, pero el tipo eructó, la fogata desplegó una lengua de fuego y el punki cayó a un lado, ciegoputo.
Nos quedamos allá toda la noche, hasta que amaneció, y entonces volvimos en el primer autobús. Desde él veía pasar y envidiaba a los gaupaseros.
—El cabrón de Micropunto nos ha jodido—intenté culparle.
—No sé, yo esta es la última vez que me emborracho— dijo Dotore, y se quedó dormido. Entonces yo también cerré los ojos, y vi con claridad nuestro futuro, a Dotore terminando Medicina, montando su consulta, casándose, a Micropunto pegándonos más palos como el de aquel día, perdiendo poco a poco de esa manera primero a todos sus colegas, después a sus padres, perdiéndolo todo, hasta la vida, a sucio jeringazo limpio; y a mí, en medio de los dos, mirando a mi alrededor y contando lo que veía mientras decidía hacia que lado del camino echaba a andar.

Hace unos años, por esta fechas siempre escribía un cuento (o anticuento) de navidad, pero creo que nunca me quedaba satisfecho, porque, repasando, no he incluido ninguno en mis libros de relatos y la mayoría permanecen inéditos (publiqué uno por capítulos, por encargo, en el GARA, en el año 2000, en el que hablaba del cambio de milenio, y salía un ventrílocuo, que era un personaje que siempre he querido meter en algún cuento -tal vez lo suba también al blog si después de preguntarle a Google como se cuelga un PDF en un blog me da una respuesta satisfactoria, e incluso, si me satisface mucho, suba alguna de mis novelas, lo estoy pensando-); el caso es que el cuento de aquí abajo debió de ocurrírseme viniendo de Vitoria-Gasteiz, por la autovía, al ver las luces de uno de esos puticlubs de carretera, en algún un pueblito de la Sakana, y me imaginé cómo serían unas navidades en un lugar como ese, y en el belén puse a la guardia civil, y a un concejal amenazado, que no por eso se convertía automáticamente en un héroe ni dejaba de ser un cabronazo, y a Olentzero, y a un rey mago negro con la cara pintada, y a las mujericas que murmuraban cuando las pilinguis iban a comprar el pan con mallas marconas de leopardo… Ahora lo releo y no me parece ni tan mal, vosotros diréis.
Por lo demás, este año nuevo lo he arrancado sin hacerme propósitos de nada, total pa qué, que diría Caldito, que venga lo que tenga que venir. Puedo decir que tengo un pálpito, un buen pálpito, literariamente hablando, pero eso es una tontería, todo el mundo cuando hace propósitos y vaticinios por estas fechas tiene buenas sensaciones y espera lo mejor… Lo que sí puedo es mirar para atrás y ver el 2010. ¿Qué pasó? Bueno, perdí el trabajo, como tantos otros, pero de momento lo único que me duele es el día que Hugo se echó a llorar y dijo » ahora que el aita no trabaja y vamos a ser pobres ¿ya no tendré juguetes?»; por lo demás, fue una liberación, puedo dedicar más tiempo a mis hijos y me siento un padre privilegiado por ello (en realidad les dedico todo el tiempo, pero aún me queda algo, más que antes, para escribir, y he aprendido a cocinar algunos platos y he dejado de ver algunas caras que me daban mucho asco y me producían brotes de psoriasis); eso es lo que hay, ahora mismo, no sé qué pasará cuando el paro se me acabe-; también me casé, el año pasado, y fui a Nueva York con Anabel y me quedé boquiabierto y ojiplático y con ganas de volver; y volví a escribir cuentos, gracias a algunos encargos, como Vinalia Trippers y las antologías que se publicarán este año (Viscerales y Beatitud y alguna otra); y de manera inesperada conseguí que en el 2011 se publiquen dos novelas de las que me encuentro muy satisfecho y que parecía que se quedarían toda la vida en un cajón; y edité con Esteban «Simpatía por el relato» y tuve una aproximación en la gira de presentación, a lo que es estar en la carretera con un grupo, y creo que no me gustó, o que yo ya no estoy para esos trotes; también, creo, he hecho algunas buenas amistades, como el propio Esteban, con lo caro y las pocas ganas que le quedan a uno de conocer gente a estas alturas de la vida… No ha sido, en realidad, un mal año, digan lo que digan los periódicos e incluso aunque yo sea una de las estadísticas de las que hablan.
En fin, os dejo con el cuento, y os deseo a todos un año, igualmente, feliz, de liberaciones, buena salud, amistad y proyectos que se cumplen (después de trabajar mucho y duro en ellos).
 AUTO DE REYES
AUTO DE REYES
—Lo mejor de la Navidad, Vanessa, es que por unos días las luces del puticlub brillan como todas las demás — solía decirme la Jessica, que era una bendita de Dios. Y tenía razón, cuando una se acercaba por la autovía al pueblo lo primero que se veía ya no eran las fluorescentes rojas y verdes con ese cartel encima del tejado, CLUB, que, dicho sea de paso, yo nunca he entendido a qué viene, los clubs que se sepa son de tenis, o de fútbol o de fumadores de puros, y aquí nosotras a lo que nos dedicamos es mayormente a hacer mamadas —con perdón— que es parecido pero no es lo mismo… Pero bueno, sí, señor sargento, al grano, que la Jessica, que en paz descanse, llevaba más razón que una santa: en Navidad, entre todas aquellas lucecitas que colgaba el ayuntamiento, con sus angelotes, sus olentzeros, y sus estrellas de Belén, los guiños del cartel del puticlub perdían ese no sé qué cochino, como incitando a los conductores a salirse de la carretera para echar una canita al aire.
—Chica, si hasta noto que estos días en la tienda las mujeres no me miran de esa forma tan rara —decía también la Jessica, y usted ya sabe a qué se refería, esas miradas, como si estuviésemos apestadas, o fuésemos marcianas, o, mejor, un ejército enemigo, para que me entienda.
No se lo tome a mal, hombre, que yo sólo se lo digo para que vea que la difunta de puro bueno era tonta, y no se daba cuenta de que en esas miradas no había nada de raro, lo que echaban los ojos de esas víboras eran puro odio, puro veneno, como si tuvieran miedo de que fuéramos a robarles a sus hombres, por eso se lo decía, no por otra cosa, sargento. Bueno, por eso y porque la Jessica, que como le digo era una bendita de Dios, también se creía esa otra monserga de la Navidad, que si noche de paz por aquí, noche de amor por allá, como si de repente a todo el mundo se le convirtiera el corazón en un mazapán, que me río yo, porque las navidades serán todo lo familiares que se quieran, pero para nosotras de fiestas nada y el puticlub andaba siempre a reventar de clientes. Don Javier, el concejal, sin ir más lejos.
Pues sí, sargento, ya que lo pregunta el día de autos —se dice así ¿verdad?— después de comer, todavía sin vestirse y pintarse la cara para la cabalgata, Don Javier estuvo allí, en el puticlub, y, sí, también, fue la Jessica la que le atendió. Mayormente era ella quien lo hacía, porque el concejal es un hombre de costumbres fijas, no sé yo si por todo ese asunto de las amenazas, aunque, por cierto, aquella tarde vino sin el guardaespaldas ese de la cabeza como una bola de billar y el gabán negro, igualito que el del anuncio, anda que no nos reíamos cuando se subía las solapas y se plantaba tan estirado y tan serio en una esquina de la barra, que el colmo fue ya el día que, cubata va cubata viene, al final va y me sopla un besito en la palma de la mano, que de la risa casi hasta me meo en el tanga —con perdón—, fíjese cómo sería el parecido que la Jessica, que todo hay que decirlo, para mí que le faltaba un hervor, llegó a creerse que el calvo aquel de verdad era el del anuncio —ya sabe cual le digo, sí, hombre, el de la lotería— y que iba a traerle suerte a su vida. Que buena falta le hacía, por otra parte, porque, eso sí, a la Jessica le tocó sufrir mucho en la vida, usted como no tiene vicio y nunca se acostó con ella no vio los estropicios en el cuerpo, los golpes y quemazos con que la marcó su ex, el Amador, esa mala bestia, que ya solía decirle yo, y que Dios me perdone:
—Lo mejor que has hecho en tu vida, Jessica, ha sido alejarte de él, cambiarte el nombre —porque la Jessica en realidad se llamaba Inmaculada, que como usted comprenderá, no es un buen nombre para hacer carrera en el mundo del puterío.
Y luego:
—Ahora no va a encontrarte nunca, ese malnacido, que ojalá se le caiga el pito a cachos con un cáncer largo y doloroso.
Y ella:
—Calla, calla, Vanessa, no digas barbaridades —porque ni contra eso se rebelaba, la Jessica, que era una bendita de Dios, y en los meses que se pegó aquí nunca le vi un mal gesto, a lo más aquel día en la pelu que coincidimos con la mujer de Don Javier, fíjese que situación.
—¿No pensarás peinarme después a mí con el mismo cepillo, eh, bonita? —le dijo a la chica, con muy mala baba, porque justo entonces le estaba desenredando los enganchones a la Jessica.
Y entonces va la Jessica y salta:
—¿A usted le da asco peinarse con el mismo cepillo que su marido?
Y la otra:
—Pues claro que no, qué tontería.
Y la Jessica, con todo lo pánfila que parecía:
—Pues a mí tampoco —le suelta, para que se enterara bien, aunque al principio la otra no caía, y luego hilando yo creo que ya fue dándose cuenta de que lo que la Jessica quería decirle era que las dos compartían algo más que peluquera, y también que no se descuidara, que en cuanto podía le robaba al marido, porque la Jessica soñaba esas cosas, que un día Don Javier dejaba a la mujer, y le quitaba a ella de puta, y volvía a llamarse Inmaculada, y se casaba, y tenían nenes, y así.
Se hacía fantasías de esas con el concejal, nunca entendí por qué, digo yo que le pondría toda aquella parafernalia de los periódicos y la tele, cuando a Don Javier le llamaban héroe, que no digo yo que no, hay que tener mucho cuajo para jugarse la vida así, por tus ideas políticas, que les dicen, pero las cosas como son, el concejal era un canalla, que cuando le ponían una micrófono delante mucho los violentos esto y los violentos lo otro, y mi familia para aquí mi familia para allá, pero luego él se pasaba el día en la calle, de copas, y de putas, porque eso es lo que era, mayormente, y lo que sigue siendo, Don Javier, un putero, y también, vamos a contarlo todo, un maltratador, que a veces hasta le metía alguna galleta a la Jessica, o le insultaba, «mala puta», le decía, la tarde aquella de reyes, sin ir más lejos.
No, sargento, yo no puedo decirle seguro qué pasó esa tarde allá arriba, pero la Jessica fijo que estuvo llorando, se lo noté yo al bajar, en esas ronchas rojas que le salían por la cara. Pues bueno ¿qué se cree que me dijo, en cuanto el concejal se fue?.
—Me voy a poner el anorás nuevo, bien guapa, para la cabalgata, que mi Don Javier hace de Baltasar —y es que hay que ver, hay algunas que no aprenden nunca.
Y luego que a ver si la acompañaba, que maldita la gracia, pero por no darle otro disgusto y, todo hay que decirlo, también por hacer rabiar un poco a las víboras, pues nada, que me puse mis mallas más marconas, unas de leopardo muy bonitas que tengo, y para la cabalgata que nos fuimos, la Jessica y yo, como dos chiquillas, que por cierto, yo no había visto a los reyes magos desde pequeñita, en el pueblo, y la cosa fue parecida, igual de cutre, quiero decir, unos tíos gordos con barbas postizas subidos a un remolque con lucecitas, que para mí que los niños se hacían los longuis y en realidad todos sabían que el negro era Don Javier, y Melchor el presidente de la sociedad gastronómica, y Gaspar el pelotari ese famoso, pero bueno, si, es verdad, señor sargento, al grano.
El caso es que a pesar de todo ya desde el principio sentí una cosa muy rara en la barriga, que entonces yo no caía, pensaba que era como un recuerdo de cuando era pequeña, aquella excitación, como cuando comes algo que está venga repetir, pero ahora me doy cuenta de que era que ya barruntaba que algo iba a pasar. A la Jessica, por contra, se la veía, mayormente, tranquila, hasta feliz, como si ella fuera uno más de los niños que llamaban a gritos a los reyes magos, igual porque en realidad ella también gritaba, ¡Baltasar, Baltasar!, que a mí al principio me daba hasta vergüenza, pero luego, cuando pasó lo que pasó, como que se me puso la piel de gallina, fíjese que aún ahora, cuando pienso en ello, lo recuerdo como una de esas imágenes de la tele, a cámara lenta, y con musiquita de esa que te hace llorar.
Primero Don Javier, que yo no sé si fue el disfraz, que se metió mucho en el papel o qué, el caso es que cuando pasó a nuestra altura miró para donde servidoras y de repente, como si la conciencia le diera un mordisco, que yo no sé que habría pasado allá arriba, en el cuarto, pero bueno, pues eso, que de repente el hombre saltó del remolque y se vino para la acera, que al principio nosotras pensábamos que era para darles algunos caramelos a los niños de la primera fila, porque, la verdad, se estaban desgañitando, ¡BALTASAR, BALTASAR!, los pobres, pero no, después ya vimos que Don Javier no les hacía ni caso y que a por quien se iba directo era a por la Jessica, y que conforme se iba acercando los niños dejaban de gritar, y de colgársele como monicacos de los brazos, y todas las miradas se volvían hacia ella, y por un momento, cuando Don Javier le rodeó la cabeza con las manos y le estampó aquel beso en la frente a la Jessica, el beso más hermoso y más puro que yo he visto en mi vida, se lo juro por éstas, por un momento, se hizo un silencio total y todas las miradas, las de las víboras de la tienda, la de la mujer del concejal, la de todos los hombres que se acostaban cada sábado por la noche con ella, todas aquellas miradas, se clavaron en la Jessica y la miraron de otra forma, sin veneno, sin odio, no sé, como si fuera un ángel, o la mismísima Virgen María.
Y justo después, apenas un segundo después, fue cuando pasó lo que pasó.
Buscándole el lado bueno al menos así a la gente del pueblo no le dio tiempo a murmurar, ni a hacer mala sangre. Porque para sangre la que echó la Jessica, cuando aquel animal le pinchó, aprovechando el tumulto. Fue todo muy rápido. Yo ni siquiera le vi sacar el cuchillo, tan sólo sentí como la Jessica dio como un respingo, sólo un segundo después de que Don Javier la apartara, que al principio yo pensé que no era más que la emoción del beso, pero después ya, cuando vi como la Jessica perdía la color y se iba desmayando despacito, si aspavientos, así como era ella, como si no quisiera llamar la atención, o igual, quien sabe, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo, después ya vi las primeras manchas de sangre empapándole el anorás, y comprendí que había sido ese hombre, que ahora se perdía en la oscuridad y al que no, señor sargento, no le vi el rostro, es cierto, pero, enseguida lo comprendí, era, no podía ser otro que el Amador, y yo firmo donde usted me diga, porque estoy segura, fue él quien la mató, el Amador —menudo nombre más mal puesto, por cierto—, esa mala bestia que al final, contra lo que yo le decía, y no sabe usted el dolor de corazón que me da, había encontrado a la Jessica, yo no sé cómo lo había hecho, la debía haber estado buscando por todo España, o como se llame aquí, sólo para matarla, para quitarle hasta eso, el único momento de su vida en que la Jessica había sido feliz, aunque, y eso quiero que lo sepa, y si no lo pone usted aquí, en el parte, se lo voy a soltar de todos modos en el juicio a ese malnacido —con perdón; bueno, y sin él también, porque eso es lo que era, el Amador, un malnacido—, pues eso, que le diré que no, que no consiguió lo que quería, que llegó tarde, y que lo último que la Jessica se llevó para el otro barrio no fueron los recuerdos de la mala vida que él le había dado, ni siquiera de aquella mala muerte, con puñalada trapera y todo, no, lo que se llevó la Jessica para el otro barrio fue aquella sonrisa, como si de verdad además de Don Javier le hubiese besado el mismísimo Baltasar y con aquel beso le hubiese concedido todo lo que ella había soñado, y ya nadie pudiera arrebatárselo; aquella sonrisa inmaculada, nunca mejor dicho, que sólo podía, tenía derecho a colgarse del rostro una persona como ella, a la que en esta vida no le tocó más que sufrir, pero que nunca hizo daño ni le guardó rencor a nadie, y es que la Jessica, mayormente, era una bendita, que no se si se lo había dicho todavía, sargento. Una bendita de Dios.