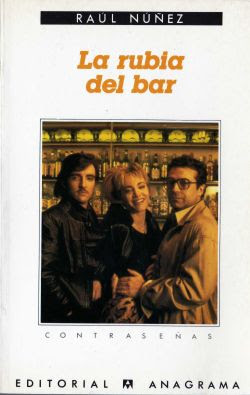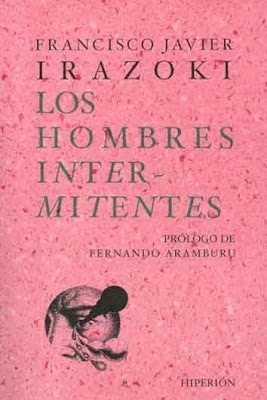Browsing "Blog"
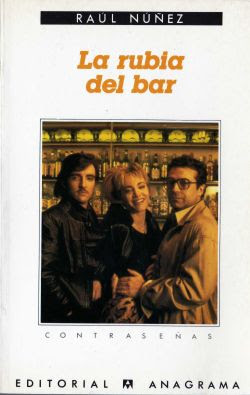
Fue como en aquella novela de Raul Nuñez, «La rubia del bar», creo que se llamaba, o tal vez «A solas con Betti Boop», no recuerdo, el caso es que el protagonista era un tipo que se enamoraba de la presentadora del telediario y hacía un viaje, una odisea alcohólica hasta Prado del Rey, en busca de su Penélope catódica, que esperaba su llegada tejiendo los hilos de guerras y goles, bodas reales y coches-bomba, aquellos hilos podridos que siempre se desanudaban para volver a comenzar la misma y miserable historia. A mí me pasó lo mismo con la chica del tiempo de la ETB. En cuanto la vi. Su ropa ajustada a un cuerpo como una carretera de montaña, sinuosa y recién asfaltada, con ese olor a brea que se te introduce en el cuerpo y hace florecer dentro un campo de amapolas, y provoca un aleteo de mariposas entre ellas, a la altura del estómago, y en el escroto un zumbido de abejas…
No era, de todas maneras, una sensación nueva. Tiempo atrás me volví loco por la chica del informativo local. Cada vez que la veía leer las noticias tenía la sensación de que ella clavaba sus ojos almendrados y tristes en los míos, que era capaz de verlos al otro lado de la cámara, que eran los únicos que veía, y también que su sonrisa era a mí a quien reconfortaba, y que sólo yo era capaz de adivinar en el contraste de aquellas dos expresiones la niña que fue, y de comprender que de la suma de las dos resultaba otra, al tiempo asustada y curiosa, soñadora y retraída que indicaba para mí, solo para mí, en las pequeñas patas de gallo que comenzaban a esbozársele como el mapa abrupto de su geografía interior, el recorrido correcto hasta su corazón.
Todo se acabó entre ella y yo, sin embargo, cuando conseguí verla al otro lado de la pantalla. Tampoco entonces, cuando la encaré, rehuyó mi mirada, como si realmente durante todo aquel tiempo hubiera estado mirándome a mí solo a mí, sentado en mitad de mi cuarto de estar, observándola boquiabierto.
Fue en una manifestación, a lo que yo había acudido a revolver un poco y ella a cubrir la noticia; o sea, a lo mismo que yo. Me sentí estafado. Era como si a lo largo de todo aquel tiempo ella me estuviera ocultando algo, una mitad de sí misma, todos aquellas arrugas en sus pantalones, y aquellos dedos de los pies que asomaban en su sandalias y se sobreponían unos sobre otros como pequeñas morcillitas desventradas.
Con la chica del tiempo de la ETB era distinto, porque conseguía verla de cuerpo entero, y su ropa era como asfalto caliente, ajustada como un guante a su cuerpo curvilíneo de carretera de montaña, y los pedazos de piel que asomaban bajo ella frondosas laderas, en las que uno encontraba bonguis, y se los comía, y se revolcaba loco de amor sobre la hierba húmeda.
Ella era una diosa, que manejaba el tiempo, las mareas a su antojo. Me excitaba la manera en que sostenía el bolígrafo, o en que el boli sostenía sus manos nerviosas, y oírle decir «isobaras», y «mar arbolada», y «las temperaturas sufrirán un leve ascenso en todo Euskalherria». La amaba.
Por eso estoy aquí, en los estudios de Miramar, como el protagonista de la novela de Raul Nuñez, que, ahora que lo pienso, tal vez se titulara «Sinatra». Sentado dentro de mi coche y mirando malencarado al guarda jurado, el mismo que me ha echado el alto hace unos minutos. Él no comprende nada. Lo único que quiero es que la chica del tiempo dibuje para mi, solo para mí, unos cuantos soles; que se abra un poco de luz entre las nubes negras que anidan en mi pecho de lobo hambriento y solitario. Por eso estoy aquí, odiando a ese guarda jurado. Por amor. Dispuesto a todo. Incluso a que otra chica a la que también amé una vez en secreto pronuncie mi nombre por vez primera. Mañana, en las noticias del informativo local. Por eso estoy aquí, agarrando cada vez con más fuerza la palanca antirrobos, dispuesto a descalabrar a ese guarda jurado y a cualquiera que se interponga en mi camino. Dispuesto a todo. Por amor. Por puro amor. Sólo por eso.
De La polla más grande del mundo. Patxi Irurzun (Baile del sol, 2007)

Ayer presenté junto con Iñaki Echarte Vidarte y Tito Navarro, el libro del primero, Blues y otros cuentos, en la librería Auzolan de Pamplona. Por la mañana fue la presentación para la prensa a la que no acudió ningún medio, que les jodan a todos, supongo que estarían muy ocupados sacando alguna foto al consejero de ¿cultura? y o a algún jugador de Osasuna que se haya hecho pupita. Se libran, como casi siempre el Diario de Noticias, que publicó algo esa misma mañana y Radio Euskadi y Cadena Ser, que entrevistaron al autor.
Por suerte por la tarde, en la presentación al público, fue una gozada ver a Iñaki arropado por su familia y amigos, firmar y firmar libros, escuchar alguna anécdota infantil referida a Iñaki y su precoz pasión lectora…
Esto de aquí es lo que más o menos dije (y mantengo):
Blues y otros cuentos me ha gustado porque es un libro, valiente, todo aquel que de alguna manera recurre a elementos biográficos en su obra se expone a los demás, está desnudándose ante ellos, mostrando su piel (la piel, por cierto es recurso y una metáfora, uno de los elementos recurrentes de este libro). E Iñaki, aunque de una manera contenida, sin complejos, y sugerente, hace en Blues es un estritips emocional.
Blues me ha gustado, y también considero que es un libro valiente por eso, porque tratándose de un primer libro Iñaki ha sabido evitar muchos de los errores en los que se suele incurrir en un primer libro, el primero de todos querer contarlo todo;, Blues por el contrario es un libro que está lleno de silencios (silencios que hablan a gritos, como escribí en otro sitio), de insinuaciones, de puertas abiertas, de cuentos con finales que dejan todo en el aire, y es el lector quien tiene que rellenar, ocupar todos esos espacios.
Blues me ha gustado también porque es un libro que habla de las pequeñas cosas, de lo cotidiano, de encuentros fortuitos en bares, de cazuelas de macarrones, de entrenamientos de natación… Y porque a veces la literatura realmente grande es la que habla de estas pequeñas cosas, y sabe expresar a través de ellas o simbolizar conceptos, o sentimientos, como el dolor, o la soledad, o el miedo, la esperanza, que son algunos de los temas de este libro. (Y esto no lo dije, pero ahora añado aquí que me gustó oír decir a Iñaki que él no era un tipo optimista, y asumir sentimientos o circunstancias como la soledad o la timidez sin complejos. Me sentí muy próximo a él)
Blues también me ha gustado porque hay un cuento que me parece delicioso, un cuento de iniciación a la vida y a la sexualidad, que se lee como si te estuvieras deslizando por una piscina, o transportándote a tu adolescencia… Se titula
El campeón, y hace honor a su título.
Y me ha gustado porque aparece por ahí Reinaldo Arenas, y porque hay personajes que se llaman Agurtxane o Iñaki, en vez de James o Vanessa, y porque hay cuentos deliciosos, que se leen con facilidad, pero también hay cuentos raros, arriesgados…
Hay, por último, una cosa más que me ha gustado de este libro, y es que me ha sabido a poco, que en ese estriptis emocional queremos ver más, y que eso sin duda quiere decir una cosa, y es que Iñaki es un escritor que tiene todavía mucho que contar, y que yo al menos estaré esperando para escucharle cuando llegue el momento de su segundo libro y de los que vengan detrás.
Mozart musikari txiki handia, la traducción al euskera de mi libro Mozart , el pequeño gran músico, ya está en la calle. El miércoles se presentaron los libros de la colección en Donosti, y este es el artículo que apareció en Gara al respecto (por cierto, parece ser que uno de estos días recibiré algún ejemplar, y que la incomunicación con la editorial El rompecabezas ya se ha roto, cruzemos los dedos).
Martín Ansó, de Txertoa, que aparece abajo en la foto, me dice además que la traducción de Miren Arratibel es muy buena. Eskerrik asko!

Bost pertsonaia historikoren biografiak argitaratu ditu Txertoak, haurrei zuzenduta
GARA DONOSTIA
Txertoa argitaletxeak «Nor da?» bildumako bost titulu berri aurkeztu zituen atzo; hots, bederatzi eta hamabi urte bitarteko neska-mutilei zuzenduta, hainbat pertsonaia ospetsuren biografiek osatutako saileko bost argitalpen berri. «Darwin bidaiaria», zientzialariaren jaiotzaren bigarren mendeurrenari eta «Espezieen jatorria» liburuaren argitalpenaren 150. urtemugari erantzunez sortua; «Marco Polo abenturazalea», egun ere liluragarriak diren veneziarraren bidaietan oinarritua; «Mozart musikari txiki handia», inoiz izan den musikaririk bikainenetako baten biografia, Patxi Irurzunek idatzia; «Clara Campoamor», azken urteotan historiaren ilunpetatik ateratzen ari bada ere, Txertoak nahikoa pertsonaia ezaguntzat jotzen duen emakumea; eta «Lorca eta haren xarma», Federico Garcia Lorca idazle granadarraren historian oinarritua, tragedia baten sinboloa ere badelako.
Sail horretan aurkezten diren liburuak ez dira «biografia oso formalak», Martin Anso editore eta itzultzaileak azaldutakoari jarraituz: «Pertsonaiaren ibilbidea errepasatzen dute, laburtuta eta pertsonaia berezi egiten duten gertaeretan zentratuta». Ibilbide horretan, «hainbat ipuintxo eta istorio txirikordatzen dira, askotan, umore ukitu handiarekin, gainera», argitu zuen Ansok.
Liburu horiek irakurlearen adinaren arabera egokitutako testuak ere badituzte, eta eranskin gisa, ariketa entretenigarriak eta informazio osagarri bitxiak. Ariketok irakurketan zehar ikasitako hainbat gauza finkatzeko baliagarriak izan daitezkeela nabarmendu zuen editoreak, eta, batez ere, «liburuetan azaltzen diren gaietan sakontzen jarraitzeko pistak ematen ditugu, baita pertsonaiak bere testuinguru historikoan behar bezala kokatzeko informazio osagarria ere».
Bederatzi eta hamabi urte arteko haurrei begirako liburuak izanik, horientzako erakargarri izateari garrantzi handia eman diotela nabarmendu zuen.
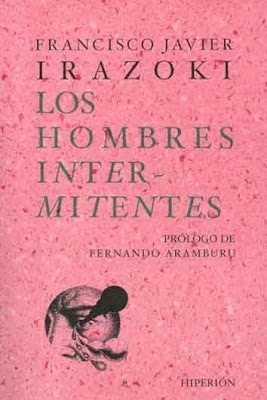
Hace unos días el poeta Francisco Javier Irazoki me envió desde París su libro Los hombres intermitentes con una dedicatoria que me emocionó: «Para Patxi Irurzun, a quien he querido abrazar desde que leí las primeras páginas de Atrapados en el paraíso». Me emocionó, porque Los hombres intermitentes (había leído algunos de sus cuentos o poemas en prosa en internet, en blogs como el de Esteban Gutiérrez/Bacovicious) es un libro hermoso; pero me emocioné sobre todo porque no conocía personalmente a Irazoki.
He leído y releído Los hombres intermitentes estos días y además un bonus-track en Babelia, el pasado sábado, en donde publicaron un texto de Los descalzos, su próximo libro, que dicen, es una suerte de continuación de Los hombres intermitentes; y mientras lo iba leyendo, en el autobus, antes de caer rendido en la cama, me iba sintiendo yo también un hombre intermitente, que solo es lo que quiere ser en esos momentos tan plácidos, el resto –en buena parte- es una vida impuesta, el trabajo, los centros comerciales a los que de vez en cuando voy a abastecerme… Los hombres intermitentes me ha dado luz durante estos días, me han hecho sentirme menos apagado. Gracias, amigo. Y un abrazo.
ÁLBUM. Francisco Javier Irazoki.
EL QUE SE REBELABA contra las normas del colegio caía en una habitación oscura.
Ya habían pasado más de veinte años desde el final de la guerra, pero el miedo estaba aún en los cuadernos escolares. Lo vencíamos con la exaltación del juego o mirando el humo del serrín y de los troncos que ardían en las estufas. También lo desviábamos con la somnolencia. En invierno hicimos muchas siestas bajo el abrigo de las imágenes del dictador erguido sobre un caballo.
Sólo un niño se oponía a las enseñanzas del miedo. “¿Habéis besado el anillo del cuervo?”, preguntó con unas hebras de tabaco entre las comisuras de los labios, mientras señalaba al sacerdote que dócilmente saludábamos. Admiré su audacia endurecida por los encierros frecuentes en la sala de castigo con que nos amenazaron.
Al entrar en clase, yo sacaba de mis bolsillos las astillas y hojas de árboles que recogía en el camino. La corteza lisa del haya fue mi amuleto. Con los dedos abrí las agallas de roble y preparé una sepultura para aquellas palabras que no había comprendido. Arcabuz, cordillera y afluente pasaron bastantes semanas en el hueco, hasta que sus significados levantaron el vuelo.
Cierto día, una profesora, cansada de mi torpeza al leer, me quitó el libro y lo lanzó al techo. Las tapas y hojas se despegaron en el aire. Los folios y las carcajadas de los niños bajaron lentamente y me cubrieron. Braceé en el interior, y en ese momento comprendí que algunas risas eran el cuarto oscuro.
Francisco Javier Irazoki. Los hombres intermitentes. Hiperión, 2006.
El próximo jueves estaré en la librería Auzolan presentando el libro Blues y otros cuentos del pamplonés, afincado en Madrid -vaya, esto parece el Un dos, tres- Iñaki Echarte Vidarte, escritor suicida (¡a quien se le ocurre, confiar en un escritor tímido y cenizo como yo, para presentar un libro!). Bueno, ahí va el cartel: