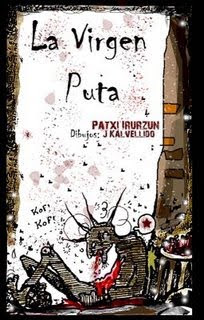Ya sabía yo, cuando al comienzo de mis vacaciones robé en una tienda de souvenirs, aprovechando la ovina embestida de un grupo de turistas, este diario en el que anoto mis experiencias –eso cuando no tengo que echar mano de algunas de sus páginas para que sean mis apurados intestinos quienes descarguen sus impresiones– que llegaría el día –hoy– en el que escribiría algo que mereciera la pena, algo que se saliera de lo habitual, que me pusiera de punta los pelos del corazón y recordara toda mi vida. Es un poco como la vida misma, que nos la pasamos haciendo cosas estúpidas, aburridas y aniquilantes, trabajar, por ejemplo, a la espera de recompensas muchas veces efímeras, como una risa, o un polvete (bueno, es que yo –lo digo a viva voz– soy eyaculador precoz).
Aunque ahora que lo pienso lo que tiene sentido anotar en un diario son las cosas pequeñitas, los detalles que se olvidan con el tiempo. Un diario es como un plumero que limpia el polvo de la memoria. Como un “liftin” en las arrugas de los recuerdos. Como un billete para la máquina del tiempo perdido. Repaso las hojas anteriores y se que si no lo hubiera anotado tarde o temprano olvidaría aquello que dijo en la playa de Ondarru, hace unos días aquel niño tan salado a su aita, cuando me vio tumbado, medio escondido y en pelotas: –mira, aita, una colita con barbas; o la mirada extraviada, alunada y brumosa, del tipo solitario del camping de Lekeitio, el que bajaba a los acantilados para hacer taichi en busca de una paz interior de mentirijillas, que desenmascaraban los perros que le ladraban por el camino…
Esto que voy a contar, sin embargo, es probable que no lo olvide nunca, aunque tengo que dar inevitablemente testimonio de ello en este diario, esta vez para que un hecho tan extraordinario no se acomode en mi memoria como una especie de carcinoma fantástico que me haga dudar de si realmente sucedió alguna vez o sólo fue un producto adulterado por mi imaginación. Y es que no todos los días se encuentra uno un toro en el supermercado.
Ha sido esta mañana, en Deba. Al principio ni siquiera me ha llamado la atención. He pensado que se trataba de cualquiera de esas ridículas promociones publicitarias. Algún producto muy masculino, o muy español… Como su selección de fútbol y aquel anuncio en que los jugadores se suponía que eran 11 toros que iban desencajonando al terreno de fútbol, furiosos, orgullosos… y muertos al cabo de veinte minutos; o de un par de eliminatorias. Después, cuando ha volcado la estantería de las colonias y todos los perfumes se han hecho añicos, ni siquiera la mezcolanza de aristocráticos aromas han podido tapar el olor del miedo descargado en mis bermudas. ¡Era un toro de verdad! (que según he podido saber se había escapado de un baserri cercano, donde su propietario lo tenía pastando como si fuera la pacífica vaca lila de Milka –no es tan extraña pues la res-anuncio–). Estaba embistiendo el furibundo toro a una chica con un bikini amarillo que anunciaba una crema bronceadora, ensañándose con ella, más bien, aunque por suerte era una mujer de cartón, de esas que luego no se ven en las playas, lo cual nos ha brindado a los demás la oportunidad de resguardarnos. Yo me he refugiado junto con una señora mayor en el arcón de los congelados. Hemos aguantado todo cuanto hemos podido, hasta que ya no éramos capaces de distinguir nuestros dedos de las barritas de merluza. Sólo se escuchaba allá dentro el zumbido del frigorífico, de modo que cuando nos han sacado ignorábamos el desenlace del rocambolesco episodio, no sabíamos si había habido disparos, o tan sólo dardos tranquilizantes, o si habían aprovechado para que tomara la alternativa alguno de esos toreros raros que reclaman una oportunidad –aquel con gafas, o el militar ese ruso, o el enano más alto del bombero torero– el caso es que el morlaco ya no andaba de compras por el súper.
Ha sido algo, querido diario, verdaderamente alucinante, así que ya no se que más puedo contarte por hoy. Sólo que esto constará en acta, fijo, porque aprovechando el barullo he podido despistarles a las cajeras, además de una cuatroquesos y una botella de kalimotxo –que, flipa, lo venden ya embotellado– un paquete de rollos de papel higiénico, así que, tú tranqui, creo que ya nunca más durante estas vacaciones mochileras tendré que limpiarme el culo, con perdón, con el recuento de mis peripecias.