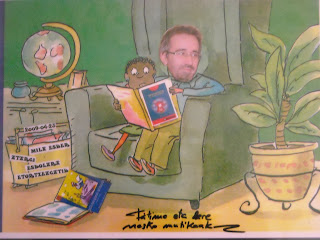En el blog del gran MSO, con Viscarra, Bukowski y otros cuantos piezas
EL CÍRCULO DE TINTA DE LA LITERATURA INDIGENTE
LITERARIAS INDIGENTES)
MANIFIESTO
Nace esta idea a la vista de la atomización producida en la franja más marginal del mundo literario existente en la Piel de Toro. A pesar de entreverse un renacer en este sector cultural de la sociedad, su fragmentación impide que llegue a la calle – a excepción de las zonas donde surgen estos encantadores farolillos de autentica Cultura – en sus diferentes manifestaciones.
Y hoy recuperar la calle culturalmente quizá sea más importante, o al menos igual, que en Mayo del 68, ya que la Transición promocionó las propuestas más elitistas y con menos incidencia social, desmovilizando todos los movimientos de cultura de base nacidos en el tardo franquismo y que duraron hasta finales de los 80; su progresivo desmantelamiento fue promovido fundamentalmente por los partidos de izquierdas como parte de su pacto con la monarquía surgida de la dictadura y como forma de controlar y domesticar la cultura popular en el panorama de la 2ª Restauración Borbónica. Fue un renacer efímero de la cultura popular sólo con parangón en las Brigadas Culturales de la II República. Más tarde surgirían intentos como el de “Circulo de tinta” (colectivo de escritores de toda España en un movimiento contracultural que, quizá con la actual tecnología de Internet hubiera tenido una más larga existencia), en el contexto desolador de aquel entonces, a pesar de sus pequeñas actividades no tuvo repercusión social.
Hoy, unos años después, y con diferentes variantes, sigue siendo necesario un ente, una asociación que trate de unificar el trabajo de todo ese movimiento más marginal, indi, underground, contracultural y antisistema; es decir los Indigentes de la cultura, porque esos escritores, editoriales y asociaciones, vivimos por debajo del UMBRAL DE LA CULTURA OFICIAL, desheredados de las editoriales oficiales e incluso de aquellas que llamándose alternativas tienden hacia la oficialidad asumiendo sus roles – como ocurrió entre los 70 y los 90 con determinadas editoriales y escritores hoy totalmente conchabados con el sistema -.
Porque en estos momentos de crisis de sistema no podemos permitir que la renaciente cultura popular vuelva a ser borrada de las calles, permitiendo sólo las prostitutas de las casas de citas; porque solos podemos hacer, pero unidos podemos hacer más y crear un movimiento que haga temblar los cimientos oficialistas, despóticos y mercantilistas en los que se basa el actual oficialismo cultural y social, nace la idea de esta asociación, de funcionamiento sencillo y asambleario, voluntarista, abierta a todos aquellos que quieran hacer CULTURA sin ánimo de lucro, entrelazándose a lo largo de toda nuestra geografía; para todos los que crean que la CULTURA no sólo es necesaria sino un Derecho fundamental para toda la sociedad; para que esa sociedad madure desde la calle hacia arriba y no al revés, y tenga su propia opinión y capacidad de discernimiento y de opinión; para que sea al cabo una sociedad culta, con todo lo que ello conlleva, y que rompiendo con siglos de oscurantismo, se la permita evolucionar hacia un estatus digno como ciudadadania, como personas, hacia una comunidad más justa y humana. Para ayudar a crear una sociedad igualitaria donde la CULTURA sea la base de la educación de los valores cívicos individuales y colectivos, nace esta propuesta.
Es un buen momento y hay que aprovecharlo; si lo dejamos pasar no critiquemos después lo que venga, porque nosotros habremos sido participes de ello.
Por la Cultura, por el Futuro, Por y Para la Sociedad, en beneficio de TODOS.
Esta es nuestra declaración, nuestros principios y la proclama de este naciente colectivo de Cultura Indigente.
Ricardo Bornez
DE PUNTILLAS POR UN VÍDEO
UN CUENTO SOLIDARIO, JA.
 Hartmut Schwarzbach
Hartmut Schwarzbach…se llama Jocelyne y es una flor en un basurero. Jocelyne vive en Payatas, el gran vertedero de Manila, en el que además de Jocelyne viven y se ganan esa vida otras sesenta mil personas. El nombre de esta gran ciudad-basurero, sin embargo, ni siquiera aparece en los mapas de la capital filipina. Y eso a pesar de que desde algunas lomas de Payatas, tras un smog de polución, se distinguen los rascacielos de los ministerios, los lujosos centros comerciales, los edificios de oficinas de Makati, en los que se trazan esos mapas incompletos… Otra Manila, en definitiva, otro mundo desde el que, por el contrario, no se ve Payatas. Es como si ese lugar no existiera, como si Jocelyne tampoco existiera. Jocelyne es solo una cifra, una estadística. Como los niños de dos o tres años que muchas mañanas amanecen muertos en el vertedero, a consecuencia de una simple diarrea; o como las más de doscientas personas que en julio del año 2000 desaparecieron enterradas por un alud de basura.
Desde aquel día terrible, la tiendita de Jocelyne está tras la barrera de seguridad –una cinta de plástico roja y blanca– de una de las dos smokey mountain, las gigantescas y humeantes montañas de basura. Jocelyne, la niña más lista del mundo, vende biscotes, cigarros y Pop-Cola en bolsas transparentes a los scavengers, los trabajadores del basurero, y a los militares que vigilan celosamente quién entra en él.
No es fácil entrar al basurero, sobre todo para los periodistas extranjeros.
–Se trata de una cuestión de seguridad –se excusan los soldados, pero nunca explican a la seguridad de quién se refieren; o tal vez sí, cuando se les escapan frases como “¿Por qué no se van a preguntar y sacar fotos a las playas de Boracay, que son mucho más bonitas?”
De vez en cuando, sin embargo, algunos periodistas testarudos consiguen un permiso para visitar el basurero. Entonces Jocelyne les da feliz la bienvenida y les dice orgullosa que además de atender la tienda va una hora cada día al cole, y cuando los scavengers o los militares compran algo en su pequeño ultramarinos ella, a toda velocidad, casi sin querer, saca las cuentas, o si alguien se expresa mal en inglés (los españoles son los peores), rápidamente les corrige…
Sí, Jocelyne es la chica más lista del mundo, pero a veces no sabe cómo responder a las preguntas de los periodistas.
—¿Dónde está tu mamá, Jocelyne? —le preguntan.
La madre de Jocelyne murió en el alud de basura del año 2000. Cuando piensa en ello a la cabeza le viene el estruendo estremecedor que oyó aquel día. Como si el mundo se acabara. De hecho, aquel día una gran parte del pequeño mundo de Jocelyne murió, quedó en silencio para siempre.
-¿Y tu papá, Jocelyne, dónde está tu papá?
El papá de Jocelyne trabaja en una de las smokey mountains. Conduce un bulldozer, con el que aplasta la basura, y bajo las ruedas metálicas de su gran excavadora oye cada mañana el mismo estruendo del día del alud. Parece que la tierra –esa tierra formada por capas y más capas de inmundicia compactada– fuera a tragárselo. Pero el papá de Jocelyne no tiene miedo, ni le guarda rencor a la montaña que sepultó a su mujer.
–El basurero es una bendición para nosotros, los pobres, aquí podemos ganarnos la vida –le repite a su hija, y cuando lo hace le viene el recuerdo del sabor a sangre en la boca, subiendo desde un estómago acuchillado por el hambre, antes de emigrar a Metro-Manila desde el sur de Mindanao.
A Jocelyne, por contra, no le gusta nada el basurero. Lo que a Jocelyne le gusta es ver Betty la fea en la tele, porque en esa serie las chicas listas, feas o pobres se convierten en mujeres felices y acaban trabajando en una gran oficina, como las de Makati, el distrito financiero de Manila. Por todo eso, enseña a los periodistas que de vez en cuando entran al basurero cómo hace las cuentas a toda velocidad, casi sin querer, o cómo habla en inglés, sin errores.
Y es entonces cuando ellos, aterrorizados, se dan cuenta: Jocelyne, la niña más lista del mundo, seguramente nunca saldrá de su tienda del basurero. E igual que Jocelyne tantas niñas en Africa o Latinoamérica que solo existen en los mapas de la pobreza, que solo son cifras sin nombre.
Y por eso, porque los periodistas creen que deben, que pueden solucionar esa injusticia dicen:
–No te preocupes, Jocelyne, en cuanto vuelva a mi país, hablaré con los hombres importantes y ellos te mandarán dinero para que vayas cinco días a la semana a la escuela, y luego a otra escuela en Manila, y luego a la universidad… Te lo prometo, Jocelyne.
Pero después los periodistas vuelven a su país y no pueden hablar con los hombres importantes, porque estos están muy ocupados, y ellos, los periodistas, también, deben pagar el seguro del coche, o escribir un artículo sobre los grandes basureros del mundo, y al final todos se olvidan de Jocelyne, y ella sigue vendiendo biscotes y cigarros y Pop-Cola en bolsas de plástico, mientras espera preguntándose cuándo llegarán más periodistas para contarles sus sueños…
Y de vez en cuando, solo muy de vez en cuando, los sueños de Jocelyne se enturbian, y se dice a sí misma que tal vez lo que haya fuera del vertedero no sea para tanto, porque aunque ella, la niña más lista del mundo, esté condenada a vivir y trabajar en un basurero, los camiones que traen a Payatas la basura, toda esa inmundicia, vienen siempre desde esa otra Manila, ese otro mundo que se divisa a lo lejos, en un horizonte gris y contaminado; un horizonte a través del cual, a pesar de todo, se abren paso también luminosos rayos de sol, como rosas de luz, como flores en un basurero.