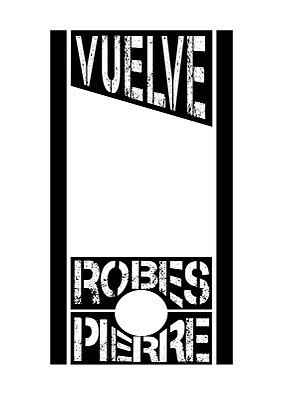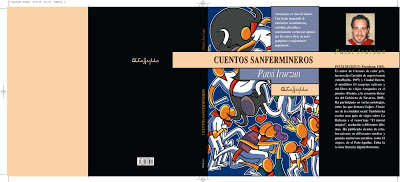Esta noticia publicada ayer, en la que se daba cuenta del homenaje que una barrabrava colombiana hacía a uno de sus integrantes fallecido, llevándolo al fútbol por última vez, con su ataúd y todo, me da pie para volver a colgar un clásico, mi cuento Fiambre, en el que el protagonista, otro muerto, otro fiambre, es paseado por Pamplona durante unos sanfermines por su nieto. Forma parte de Cuentos sanfermineros y los dibujos y portada son de Tasio
FIAMBRE
Patxi Irurzun
1
 —Usted, abuelo, siempre fue un poco puñetero. Incluso para palmarla: la víspera del chupinazo, tuvo que estirar la pata —o sea, el muñón—.
—Usted, abuelo, siempre fue un poco puñetero. Incluso para palmarla: la víspera del chupinazo, tuvo que estirar la pata —o sea, el muñón—.
Estaba tan contento sentadito en su silla de ruedas y de repente su corazón se paró, silenciosamente, como un viejo motor que no da más de sí, ni siquiera para hacer aspavientos cuando revienta.
—Ya verás, ya, Mintxo —me decía—. Mañana nos meteremos en el cohete, y después nos comeremos unos fritos en el Cordovilla, y también nos tomaremos unos txikitos ¿no?, je, je —intentaba contagiarme su entusiasmo con su risa como un virus.
Pero yo ya estaba inmunizado y no le hacía demasiado caso. Tenía mis propios problemas. Encerrado dentro de mi cuarto oscuro recordaba aquello que dijo la Postiza, el día que usted la trajo a casa, poco después de morir la amatxi (la Txinurri, como usted la llamaba):
—A este niño le faltan un par de hervores.
La Postiza era una arpía, aunque eso era lo que pensaban todos cuando me veían, tan chiquitito, tan cabezón (tanto que despanzurré a mamá al nacer y por ello papá murió al poco de tristeza), sobre todo tan enervantemente tartaja.
Y pensaba que usted, al menos, podía haberme defendido, contestar lo que la amatxi me decía cuando me atascaba y echaba a llorar enrabietado:
—Tranquilo, Mintxo, lo que te pasa a ti sólo es que eres un poco más lento, pero eso es porque en la cabeza te caben muchas más cosas que a los demás.
Sin embargo, no abrió la boca, sólo se encogió de hombros y permitió que los insectos que le correteaban por la entrepierna le esculpieran una sonrisa, je, je, en honor de esa mala mujer. Creo que fue entonces, y lo tuvo merecido, cuando la Postiza comenzó a hacerle la vida imposible. Y cuando yo, claro, dejé de prestarle atención, abuelo.
Vivía, pues, encerrado en mí mismo, aunque desde que la Postiza también, ejem, ejem, murió, la relación entre usted y yo había mejorado. Los demás me habían castigado en el cuarto oscuro pero ahora comprendía que yo nunca había intentado abrir la puerta y había preferido vivir a oscuras, amargado, resentido, incapaz de querer a nadie… En cierto modo, igual que usted. La diferencia estaba en que a usted le había pasado eso porque había abierto la puerta con demasiado ímpetu y se había dado con ella en las narices. Quería tanto a la Txinurri (bastaba con oírle explicar por qué le llamaba así: —Es pequeñita como una hormiga —decía cariñosamente) que al morir ella le resultó inconcebible vivir sin sentir ese amor, necesario como el oxígeno, y corrió, cojeó más bien, a buscarlo a Benidorm, y de aquel rastro de emociones baratas para viejos verdes se trajo ese cacharro oxidado y sucio como una lata que era el corazón de la Postiza. Y se acabó el txikiteo, el mus… Y ahora que la Postiza por fin había muerto pensó que era el momento de recuperar, a toda velocidad, porque a usted tampoco le podía quedar mucho —no le quedó nada, en realidad—, todo el tiempo perdido. Y ahí estaba diciendo:
—Mañana nos meteremos en el cohete….— y todos esos proyectos tan desmelenados para un calvo nonagenario que, con sólo imaginarlos, detuvieron su motorcito viejo y cansado.
En cuanto a mí, si no le hice caso fue por pura rutina, pues en realidad también había decidido salir del cuarto oscuro, buscar fuera un poco de alegría, un pellizco de amor, y que mejor ocasión que los sanfermines, aquella celebración de la vida.
—Así que —pensé— usted tranquilícese, abuelo, de todas maneras iremos al chupinazo, y al encierro, que siempre le gustó tanto, aunque aquel toro traidor le llevara por delante la pierna, y a los toros, y hasta saldremos alguna noche, a ver si encontramos alguna chica tan guapa como la Txinurri ¿eh? Claro que sí, abuelo, cumpliré su última voluntad, iremos a donde usted quiera.
—Pu….pu…pu…puñetero.
2
Nadie hubiera dicho que era usted un fiambre, abuelo. Quizás por ese tufillo levemente rancio, como el de un calcetín sudado, pero faltaban sólo unos minutos para que tiraran el cohete y la chavalería ya había empezado a descorchar champán del barato, y a embadurnarse con harina, y de los bares llegaban vaharadas de huevos fritos con jamón, y entre esa aureola confusa de olores que envolvería la ciudad en los próximos días no llamaba la atención el de un cadáver. Ni siquiera su presencia.
Todo vestidico de blanco le había amarrado con la faja a la silla de ruedas, había plantado en su cabeza una txapela descomunal y en la boca un puro de esos que a usted tanto le gustaban. Eso fue lo que más me costó. Al principio hasta me daba repelús, porque su labios estaban resecos y rechinaban, y el puro no se aguantaba, pero después lo pegué con loctite y resultó todo un éxito, incluso nos ofrecieron fuego media docena de veces.
De esa manera llegamos hasta una de las esquinas de la Plaza del Ayuntamiento. Por delante sólo se veía primero una marea de cabecitas inquietas, que de vez en cuando despedía espumarajos de champán y, cuando sólo quedaban un par de minutos para las doce, una selva impenetrable de brazos extendidos y pañuelos rojos. Afortunadamente alzando la cabeza pude conseguir para nosotros un trocito de cielo azul, hacia el que iban a parar todas esas voces convertidas en una sola, como la de un monstruo, cuando a través de la megafonía se escuchó el emocionante: —PAMPLONESES: ¡VIVA SAN FERMÍN¡¡GORA SANFERMIN!—; ese cielo en el que se dibujó después la estela del cohete , y finalmente estalló, y con él la ciudad entera… Y aunque esa alegría colectiva a mí, que soy de natural parado, me sobrepasó, por un momento me dejé llevar por la euforia: salté, abracé a quienes me rodean, bebí de alguna botella… Fue un momento agradable, pero casi inmediatamente me di cuenta de que me había olvidado de usted, abuelo, y cuando me volví lo encontré medio escurrido en la silla de ruedas, zarandeada por la multitud. Rápidamente volví a amarrarlo y miré a mi alrededor. Nadie se había dado cuenta. 
—¡Hombre, Don Miguel! —me lo confirmó alguien que se acercó y le felicitó las fiestas, abrazándole. Era mi profesor de parvulitos. Un capullo. Recordé mi primer día de clase con él.
Nos mandaron hacer un dibujo. Al acabar lo entregábamos a aquel señor y salíamos al pasillo, donde nos esperaban nuestros familiares. Usted, abuelo, que siempre fue un poco puñetero, se retrasó.
—Tranquilo, bonito, tus papás vendrán enseguida —dijo el profesor.
—Mis papás están en el cielo —le contesté, como me había enseñado la Txinurri.
Y él me acarició el pelo, dijo “claro, bonito”, pero en realidad no entendió nada, pues mis papás, sonriéndome desde el cielo se veían bien claros en el dibujo. Cuando usted vino a buscarme se disculpó muy afectado, pero después, otro día, aquel profesor nos mandó dibujar a nuestros papás, y yo pinté al profesor y un cielo muy azul con unas letras que decían “Hestamos, aquí, vovo”, y entonces, él me estampó una bofetada terrible.
Seguramente, ahora, cuando el profesor dejó de abrazarle, abuelo, sin sospechar nada, y se dirigió a mí, no lo recordara. Pero yo no me había olvidado.
—Felices, fiestas, Mintxo —dijo, tendiéndome la mano. Casi a la vez hubo una avalancha de gente. Aproveché la ocasión y le metí un rodillazo entre las piernas. El profesor se quedó tirado en el suelo, retorciéndose como un viejo acordeón al que nadie hacía caso. Yo coloqué la silla en dirección al “Cordovilla”, intenté imitar su risa, abuelo, je, je y me dejé llevar por la marea humana que comenzaba a desparramarse por toda la ciudad.
3
A la mañana siguiente madrugamos para ir al encierro. Después de los fritos de pimiento, el día anterior, habían venido los txikitos, y luego alguna copita de pacharán, y un sorbete y más txikitos, y cuando por la noche nos acostamos la cama era como un barquito en mitad de una tormenta de alcohol. Así que ahora tenía los brazos entumecidos, de empujar la silla, y en la cabeza un pájaro carpintero que revolvía con sus picotazos en el cenicero de mi garganta. Pero usted, abuelo, todavía estaba peor, apestaba ya como un cubo de basura y en la piel habían comenzado a dibujársele bubones. Cambié, pues, su ropa por otra empapada en Nenuco y bajo la txapela introduje un antipolillas. Y así, tan frescos, nos presentamos en la cuesta de Santo Domingo, que era donde a usted le gustaba correr, antes de que aquel toro traidor le rebanara la pierna.
Fue hacía muchísimos años. Usted se había vestido con el traje de los domingos, como requería un acontecimiento de la talla del encierro (bueno, por eso y también porque quería impresionar a la Txinurri, su novia). Comenzó a correr unos metros antes del mercado, al principio despacito, hasta que escuchó los cencerros, y las pezuñas golpeando el adoquinado, y entonces se deshizo de toda la tensión, sintió como el cuerpo se le abombaba y se colocó en mitad de la calle. Aguantó allí delante todo cuanto pudo, echándose a un lado, casi por instinto, en el momento preciso. La manada pasó como una exhalación, dejando como único rastro una mezcla dulce de estiércol y sudor nervioso. Usted, abuelo, entonces se sintió bien, satisfecho por la carrera bien hecha, y sobre todo vivo, después de haber regresado victorioso de su desafío con la muerte. Pero entonces apareció aquel toro traidor, que se había vuelto en sentido inverso. Se fue directo hacia un grupito que charlaba, casi más excitados con el relato de la carrera que con ella misma, y enganchó a uno de ellos, lo zarandeó como a un guiñapo, arrojándolo al suelo. Justo antes de que volviera a la carga fue cuando usted tuvo aquella valerosa pulsión de nobleza, y se abalanzó hacia el morlaco, intentando hacer un recorte mal medido. El toro le enganchó por el muslo. Usted no recuerda la cornada, sólo supo que le habían cogido cuando comenzó a sentir un cálido picor en la pierna y vio la sangre brotándole a borbotones. Lo único, lo último que recuerda es la mirada asustada de la Txinurri, esa mirada en la que comprendió que ella le querría siempre sin necesidad de esos ridículos gestos.
 Usted me lo había contado miles de veces, y aunque la Postiza dijera que todo era mentira podrida, aunque yo mismo supiera que en realidad las cosas no habían pasado así, esa era la verdad.
Usted me lo había contado miles de veces, y aunque la Postiza dijera que todo era mentira podrida, aunque yo mismo supiera que en realidad las cosas no habían pasado así, esa era la verdad.
Desde entonces había tenido que conformarse con ver el encierro desde el otro lado de la valla. Ni siquiera pudo consolarse con que yo le tomara el relevo. Había corrido una vez y lo había hecho bien, me había gustado, pero sólo por no volver a soportar la tensa espera decidí no repetir. Esa mañana, sin embargo, sentí que debía resarcirle, de modo que le dejé al cuidado de un japonés que pasaba por allí y salté el vallado. Y, abuelo, puede quedarse tranquilo, porque no se ha perdido nada. Ya queda muy poco de heroico en el encierro. Es la ley del más fuerte. En cuanto sonó el cohete cada cual se buscó egoístamente la vida, empujando, sacando los codos, abriéndose hueco…
Intenté explicárselo también al japonés cuando regresé, pues, en una lección de urbanidad, por cuidarle a usted no había conseguido tirar ni una triste foto, pero tartamudeé demasiado. Para compensarle le invité a unos churros en la Mañueta. Eso sí, pagó él.
4
No me remordió la conciencia haberle levantado la cartera al japonés del día anterior, porque le estaba haciendo un favor. Necesitaba espabilarse, dejarse de tanta reverencia y sonrisita sumisa, aprender a no airear de esa inocente manera el fajo de billetes. Y, por otra parte, el dinero nos vino de puturrú a nosotros, pues la reventa estaba por las nubes. Ya me fastidió bastante tener que pagar por usted, abuelo, ahora que sólo era un fiambre. En realidad me fastidió tener que pagar por mí mismo. Los toros no me gustaban. Es decir, los que no me gustaban eran los toreros. Usted decía lo mismo, pero se justificaba con aquello de que en el tendido de sol lo de menos era la corrida, que allá se lo pasaba barbis, con los cánticos, la merienda… Y como usted otros tantos miles de mentirosos, a los que quizás no les gustaran los toros, pero tampoco les importaba ver sus lomos perlados de sangre.
Por si fuera poco tuve que aparcar la silla en la puerta y cargar con usted a horcajadas. Llegamos, por tanto, con cierto retraso, y eso debía de ser algo muy grave, pues no sólo nos recibieron con una lluvia de sangría sino que además tuvimos que conformarnos con sentarnos en las escaleras. Yo no sé qué se pensaban aquellos mozopeñas (los cuales, por otra parte, eran ya más bien “carrozapeñas”, de 35, 40 tacos para arriba, y no me extrañaba, si se mostraban tan reacios como con nosotros para abrir un hueco a gente nueva)… El caso es que entre eso, el mal rollo que me daba contribuir a la masacre y el Lorentxo pegándome de frente me entró el sueño. Pero en ningún momento llegué a dormirme por completo. Siempre había un trozo de melocotón que se incrustaba en mi nuca o el estruendo de una charanga entre toro y toro, y entonces yo daba un respingo, abría los ojos y antes de volver a cerrarlos me llevaba una imagen, como un fotograma: una pantorrilla peluda con grumos de colacao o confeti enredados, una cazuela con cangrejos, una guiri con la espalda despellejada saludando al tendido mientras le empapaban de champán…
Finalmente me espabilaron los zarandeos de alguien que se había colocado tras de mí y ejecutaba un “kaiiiikú”. Y entonces descubrí horrorizado que usted, abuelo, había desaparecido. Lo encontré varios escalones más arriba, pasando en volandas de mano en mano. Salté como si en lugar de columna vertebral tuviera un muelle, y esta vez no hubo problemas para abrirme paso, porque no puse demasiada atención en qué lugar colocaba mis pies. Al llegar hasta donde se encontraba, abuelo, comencé a repartir mamporros. Tuvieron que inmovilizarme entre 10 ó 12, pero ninguno de ellos devolvió los golpes. Comprendieron que se habían pasado, y para compensar nos permitieron quedarnos entre ellos, beber de su cubo, rebañar en su ajoarriero. Uno de ellos incluso me conocía.
—¡Fermintxo! —me saludó.
A mí su cara me sonaba, pero no caía, aunque sabía que debía de ubicarla entre el corro de niños que me daban patadas en el colegio, al grito de “cabezón, tartaja”, o entre quienes me robaban el bocata en algún currelo. Y ahora allá estaba, tan simpático. Yo, por mi parte, intenté corresponderle y le invité a una cerveza.
—Es….es….estálgocaliente —le advertí, y cuando el último toro doblaba las patas, caía vomitando sangre sobre la arena, y todos saltaban, bailaban, lo celebraban, me abrí un hueco hasta la puerta y, desde allí, vi como aquel desgraciado bebía del vaso mientras yo me abrochaba la bragueta.
5
—La Txinurri debió de ser una chica muy guapa, ¿eh, abuelo? —pensaba mientras le amortajaba, algo cutremente. Hacía ya cuatro días que la había palmado y entre el calor, el traqueteo de las fiestas y el propio proceso natural de descomposición los bubones habían comenzado a reventársele y a rezumar humores hediondos. Hacía unos minutos había bajado a la herboristería a comprar sales y vendas de lino. Había leído que los egipcios momificaban así a sus muertos. Yo, de todas maneras, no tenía ninguna intención de encerrarle en un sarcófago, abuelo. Ese fin de semana, no obstante, nos quedaríamos en casa. Al bajar a la calle había percibido ya la afluencia masiva de visitantes y no me apetecía pelear todo el rato por abrir un hueco con la silla de ruedas entre la marabunta borracha y con la vejiga a reventar. Ahora mismo, mientras miraba la foto de su boda, desde la calle —vivíamos en Navarrería— trepaba un murmullo ensordecedor de voces, charangas…
—Sí, muy guapa —repetí.
Mi amatxi tal vez fuera pequeñita como una hormiga, pero tenía un cutis delicado, y un pelo negro y encaracolado, y unos ojos enormes y vivaces, y una sonrisa encantadora… Un rostro, en suma, agradable, porque era en realidad la expresión de su carácter. Por desgracia lo único que yo heredé de ella fue su estatura, lo cual, cuando eres cabezón, tartamudo, algo lento, no resulta nada simpático.
En parte si yo vivía encerrado en mí mismo era porque me acomplejaba ser tan distinto a ustedes dos. Ella, tan guapa, usted tan echado para adelante. De usted tampoco heredé nada bueno, sólo ese resabio que se le quedó, abuelo, cuando perdió la pierna. La Postiza solía decirle: —Eres un muñón avinagrado. Y los niños, mis compañeros del colegio, se asustaban cuando le veían, con sus gruesos bastones y las cejas peludas fruncidas. Yo no lo comprendía, pensaba que usted era un héroe, que cualquiera de esos niños podía ser nieto del mozo al que usted salvó la vida en el encierro, sacrificando su pierna. Pero un día usted me contó, una sola vez, la verdad.
Estábamos en Unzué. Solíamos pasar allí, en el campo, los domingos. Al atardecer nos tumbábamos a ver las nubes que venían a hacer cosquillas a la peña y los rescoldos de sol que se consumían tras ella. La tarde en que habló de eso usted dijo de repente:
—En la guerra estuvimos en una peña como esa y cada vez que pasaba un rojo…—imitó con la boca y con los brazos la ráfaga de una ametralladora—…disparábamos.
Luego añadió:
—Aquel obús tenía que haberme hecho la pierna añicos mucho antes.
Y se quedó callado. Al rato me di cuenta de que estaba llorando. Yo no sabía que usted había estado en la guerra, ni de qué guerra hablaba, ni quiénes eran los rojos, pero no me atreví a preguntarle nada, porque me daba miedo hablar de algo tan terrible como la guerra, que era capaz de hacer llorar a un viejo. Yo ni siquiera sabía que los viejos podían llorar, pero cuando le vi hacerlo no me pareció ridículo, sino conmovedor y algo inquietante, y por primera vez intuí que también en el mundo de los mayores existían monstruos abominables.
Más tarde, sin embargo, volvió a contarme mil veces la historia del encierro y todos, usted, la Txinurri, yo, decidimos que esa era la verdad, que bastante había tenido usted con arrancarse la pierna con las dentelladas de su conciencia, de sus ideales atrapados en un uniforme equivocado.
Aunque ahora, donde estaba usted atrapado era entre las vendas de lino con las que había envuelto su cuerpo hecho un pingo.
—¡Listo! —exclamé.
No había quedado mal. Todavía podía aguantar. Estábamos en el ecuador de las fiestas y aún teníamos que ir a los gigantes, a las barracas, salir alguna noche…
6
Yo no me había comido una rosca en mi vida y la chinita aquella de las flores tampoco es que fuera un adefesio, pero, no sé, había algo en ella que me repelía. Probablemente que se pareciera tanto a mí mismo: pequeñita, cabezona y chapurreando un idioma ininteligible.
Era nuestra noche loca, abuelo, y usted les había hecho gracia a un grupo de punkis en las barracas políticas, pues se mostró muy cariñoso con sus perros, que comenzaron a lamerle de arriba abajo, así que pensé que mientras se quedaba allá, calentito entre las nubes de gasolina que escupían sus nuevos amiguitos, yo podía tomarme un respiro, divertirme un poco en el casco viejo.
 A la chinita la encontré en un bar de Jarauta. Intentaba venderles sus rosas a un grupo de casticas, pero lo único que conseguía era que le invitaran a un chupito de licor de manzana detrás de otro. La hacían bailar, girar como una peonza, y cuando finalmente ella estuvo como una cuba me vio, observando indignado la escena. Vino hacia mí directa, me abrazó y los dos rodamos por el suelo del bar. Cuando nos levantamos todos nos miraban, nos señalaban, se reían. Enrosqué a la chinita como pude por la cintura y salí abochornado a la calle. Ella apenas conseguía caminar. Me dirigí, para que le diera el aire, hacia las barracas. Una vez allí ella se encontró mejor. Sonreía bobaliconamente y me acariciaba con torpeza el pelo. Era tan feliz como cualquiera de los niños que daban vueltas sobre los caballitos de madera convertidos en forajidos, caballeros andantes, sherifs del condado… Pero yo me sentía mal.
A la chinita la encontré en un bar de Jarauta. Intentaba venderles sus rosas a un grupo de casticas, pero lo único que conseguía era que le invitaran a un chupito de licor de manzana detrás de otro. La hacían bailar, girar como una peonza, y cuando finalmente ella estuvo como una cuba me vio, observando indignado la escena. Vino hacia mí directa, me abrazó y los dos rodamos por el suelo del bar. Cuando nos levantamos todos nos miraban, nos señalaban, se reían. Enrosqué a la chinita como pude por la cintura y salí abochornado a la calle. Ella apenas conseguía caminar. Me dirigí, para que le diera el aire, hacia las barracas. Una vez allí ella se encontró mejor. Sonreía bobaliconamente y me acariciaba con torpeza el pelo. Era tan feliz como cualquiera de los niños que daban vueltas sobre los caballitos de madera convertidos en forajidos, caballeros andantes, sherifs del condado… Pero yo me sentía mal.
Acabamos tumbados en los fosos de la Ciudadela. Encendí un cigarrillo. ¿Por qué resultaba todo tan complicado? Yo me enamoraba de chicas que me ignoraban, a las que no me atrevía ni siquiera a saludar y a su vez chicas que me repelían se enamoraban de mí. ¿Por qué resultaba tan difícil amar, querer y ser querido? Tiré el cigarrillo y besé a la chinita, la acaricié, le dije que era hermosa… Ella entonces se sentó sobre mí, se introdujo despacito mi pene, con pequeños, delicados vaivenes que no lastimaran su vagina chiquitita, aumentando el ritmo conforme la dilataba y apoyó las palmas de sus manos sobre mi pecho, como si me aplicara un masaje cardiaco que redoblara el bombeo de sangre a la entrepierna cuando se aproximaba al orgasmo. Por mi parte, al llegar ese momento cerré los ojos y pensé que aquella era una manera hermosa de perder la virginidad. Después miré a mi alrededor y vi los arbustos de medio metro de altura, las bolsas de basura, las carcasas de los fuegos artificiales… Quise llorar. Todo era mentira. Todo era triste y sórdido. Quería irme de allí, volver a los bares, saltar, gritar, olvidarme de que la vida era retorcida y fea.
Cuando la chinita se quedó dormida, recogí las rosas desparramadas por la hierba, le introduje en un bolsillo el dinero que todavía quedaba del que le había levantado al japonés y volví a las barracas políticas, a por usted, abuelo.
7
Las cosas se estaban poniendo feas. A pesar del Nenuco, del antipolillas, a pesar incluso de las sales y las vendas de lino, usted apestaba, abuelo. En parte la culpa había sido mía, por haberle dejado a la buena de dios la noche anterior con aquellos perros, que deshilacharon todos los vendajes. Además se ve que los punkis encontraron un buen sistema para gorronear kalimotxo colocándole un katxi entre las manos y paseándole por las distintas barracas políticas. A la gente le resultaba simpático, y rellenaban el katxi, por cierto, sin demasiada puntería, de manera que entre una cosa y otra se le dibujaron por doquier corronchos de vino, de pus, de otras sustancias misteriosas y nauseabundas. Tenía gracia. Ahora que usted era sólo un fiambre a todo el mundo le parecía simpático, mientras que, al menos desde que murió la Txinurri, mientras estaba vivo pensaban que era un amargado, un cascarrabias… Es decir, no, no tenía ni puñetera gracia. Claro que también eso era en parte culpa mía. La descomposición de su cuerpo podía disimularla con la ropa, los vendajes, pero en la cara hubiera resultado más sospechoso, de manera que a la enorme txapela que le había encasquetado el día del chupinazo había ido añadiendo otros grotescos elementos, unas gafas de sol con parabrisas, una peluca rastafari… Y así iba tirando. El olor, por contra, ya resultaba difícil de ocultar, a pesar de la indulgencia de las narices durante los sanfermines, acostumbradas a los urinarios improvisados e irrespirables, a esa costra negra del tendido de sol en los traseros, al barrillo entre los adoquines de agua sucia, vino, puros destripados… A pesar de todo ello, yo notaba como la gente nos abría paso, se apartaba contrayendo la cara en una mueca de asco…
Esa misma noche fue por eso por lo que conseguimos aquel lugar de privilegio en la Vuelta del Castillo, durante los fuegos artificiales. Por delante sólo había algunas parejas, ajenas al resto del mundo —aunque éste apestara—, exclamando “oooooh” cada vez que del techo de la noche se descolgaban explosivas culebritas de colores. Me acordé de la chinita de la noche anterior, y sentí envidia porque a aquellas parejas les resultaba sencillo ser felices, no sentirse solos, y me acordé también de usted, abuelo, de que ese fue el motivo por el que se trajo a la Postiza de Benidorm.
—Miguel, tú me camelaste aprovechándote del miedo que me daban los petardos —solía decir ella, porque era cierto, a La Postiza le provocaban pavor los cohetes, las explosiones, y en Benidorm, cuando usted la vio temblando durante aquellos otros fuegos artificiales que despedían las vacaciones, se le acercó, un poco a la desesperada, y la abrazó, y por un momento ella se sintió protegida, y usted menos solo.
A mí se me hacía raro oírle a la Postiza llamarle por su nombre, y el tono de voz que empleaba cuando contaba aquello, y, las pocas veces que sucedía, la aborrecía todavía más, porque a mí nunca me habló con cariño, sólo decía “a este niño le faltan dos hervores”, y “mentira podrida”, cuando usted explicaba, una vez más, lo de su pierna y el encierro, y “tu papá qué va a estar en el cielo ¡en el infierno!”, y me resultaba inconcebible que una mujer mala como ella pudiera amasar ni siquiera aquella migaja de ternura.
Y durante muchos años, cada vez que veía, como ahora, los fuegos artificiales, o el torico de fuego, soñaba con que en lugar de en el cielo, o por las calles de la vieja Iruña, explotaran dentro de la habitación de la Postiza, porque sabía que usted ya no iba a estar ahí para abrazarla, que prefería sentirse solo que querer a esa bruja que no nos dejaba vivir en paz. Luego el sueño se desvaneció y pasó a ser, ejem, ejem, una conmemoración que no podíamos perdernos. Ni siquiera aunque las cosas se estuvieran poniendo feas. Había que aguantar. Después de todo ya sólo faltaban dos días. Todavía dos días.
8

Fue precisamente un zaldiko quien desmoronó todos aquellos recuerdos, golpeándome, y a usted, con una saña inusual. Era mi profesor de parvulitos, aquel que me abofeteó en el colegio y al cual yo había devuelto, después de tantos años, un rodillazo entre las piernas en el chupinazo.
—¡Mintxo, Don Miguel! —exclamó hipócritamente risueño, escudándose tras su personaje.
Por mi parte, braceé malhumorado y le devolví una mirada asesina. El zaldiko retrocedió unos pasos. Una escena nada apropiada para una pacífica mañana sanferminera. Rápidamente miré a mi alrededor. No me apetecía llamar la atención, ahora que usted había empezado a deshacerse como un helado de carroña. Afortunadamente la única persona que se había dado cuenta era un borrachuzo, repantigado en un portal. Era un hombre de unos cincuenta, quizás sesenta años. Con los borrachos nunca se sabía. Su piel estaba abrasada por el fuego de infinitos tragos. Entre las manos sujetaba una botella, a la que de vez en cuando besaba los labios de cristal, permitiendo que su lengua encarnada le acariciara las tripas y un corazón probablemente maltrecho. Pero en ningún momento apartaba de nosotros esa mirada, sólo la pasaba de usted a mí, arrastrando con ella oscuros arrepentimientos, resentimientos humedecidos en vino y lágrimas hasta la putrefacción, una vida como un infierno…
Y de repente, como un trallazo, me vino a la memoria aquel reproche de la Postiza:
—Tu papá qué va a estar en el cielo ¡En el infierno!
Justo en ese momento, aprovechando el descuido, el zaldiko volvió a la carga. Me alcanzó con la esponja justo entre las cejas.
—¡Cabronazo! —no me pude contener.
Lo enganché por una manga y nos enzarzamos en un torbellino de patadas, puñetazos, algunos de los cuales, se extraviaban y los recibía usted. Estuvimos así, no sé cuánto tiempo, hasta que tirada en una acera descubrí una de sus orejas carcomidas, abuelo, que el zaldiko había arrancado de cuajo con uno de los vergazos. Entonces me deshice del profesor como pude, me incorporé y descubrí aterrorizado que nos había rodeado una multitud de curiosos. Rápidamente me volví hacia usted, empujé la silla, me abrí hueco, y escapé atolondradamente. Mi cabeza se había convertido en una olla en la que hervían confusos miedos, sentimientos, culpas…
—Seguro que ahora nos detienen —me decía— ¿Por qué tendré que haberme complicado la vida así?
Pero sobre todo, por debajo de aquellas burbujas que explotaban, salpicándome, veía la mirada de aquel borracho clavada en mí como si fuera la mía propia.
9
Había llegado el final. El “pobre de mí”. Lo sabía, no sólo por los curriquis que desmontaban el vallado, ese complicado puzzle que sólo ellos sabían encajar y desencajar, sino por aquel pajarraco que nos había estado persiguiendo apenas había amanecido, graznando amenazador, planeando sobre nosotros, mientras nos arrastrábamos por los descampados, los polígonos industriales… Tras la pelea con el zaldiko me había asustado. No me atrevía a volver a casa y nos habíamos apartado hacia las afueras, habíamos pasado la noche deambulando entre cementerios de coches, barrios dormitorio… Al final, sin embargo, el sueño, el cansancio, el miedo chuperreteándome los sesos como si fueran un granizado, habían podido conmigo y había decidido regresar. En realidad sólo intentaba prolongar un final que era inevitable. Por eso no me sorprendió encontrarme en el portal, en Navarrería, con aquella patrulla de la policía, con aquel agente con una bolsita con hielos, y dentro de ella su oreja, abuelo, lo que quedaba de ella, ni tampoco que su compañero vomitara en una esquina cuando le quitó la txapela, y la peluca rastafari, y las gafas con parabrisas… Ni siquiera que después entre los dos me pusieran las esposas y me trasladaran a comisaría.
Lo que me ha sorprendido ha sido que hagan tantas preguntas sobre usted, sobre mí, sobre nuestra relación. Es como si insinuaran que en lugar de intentar estirar un poco más su vida, despedirla de la manera que a usted le hubiera gustado, yo le hubiera matado. Y es curioso, porque sobre la Postiza, sin embargo, no preguntan nada. Como si nunca hubiese entrado en su habitación, aquella noche, con aquella ristra de petardos, ni los hubiese hecho explotar, y me hubiese quedado después mirándola desde detrás de aquella careta, con el dibujo de Quasimodo, degustando como una ambrosía cada uno de sus estertores, hasta que su corazón como una lata oxidada y sucia dejó de, precisamente, darnos la lata.
Pero, en fin, así ha sido siempre, nadie, salvo la amatxi, la Txinurri como usted la llamaba, salvo, tal vez, usted mismo, nadie me ha comprendido. Y todo porque yo era chiquitito, cabezón, tartaja, algo lento.
Ahora todo ha terminado. Desde esta sala de interrogatorios, en la comisaría, puedo ver los reflejos en la ventana de cientos de velas, que comienzan a verter sus lágrimas de cera, y escucho también los vaivenes en las voces que entonan el “Pobre de mí”, primero apesadumbradas, al compás triste de las trompetas, luego de nuevo alegres, respaldadas por los bombos, las charangas… Así es la vida. Todo ha terminado y, abuelo, es el momento de despedirnos. Cada uno debe seguir su camino. Usted hacia esa nada extraña, en la que tal vez encuentre algo, algo bueno, una vida eternamente feliz junto a la Txinurri. En cuanto a mí, no se preocupe, siempre he sido un desgraciado, pero estos días junto a usted, estos sanfermines, me han devuelto la esperanza que perdí nada más nacer, pues he descubierto que, entre tanta podredumbre, siempre aparecerá una explosión de alegría, una flor de piedad, un gesto de nobleza, una migaja de ternura…
Hasta siempre, pues, abuelo.
—Puñetero.
FIN
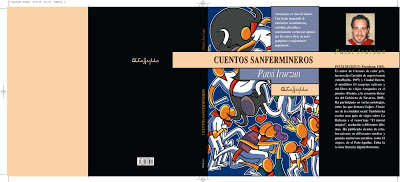 CUENTOS SANFERMINEROS (Altaffaylla kultur taldea, 2005). 175 páginas. 13 euros.
CUENTOS SANFERMINEROS (Altaffaylla kultur taldea, 2005). 175 páginas. 13 euros.