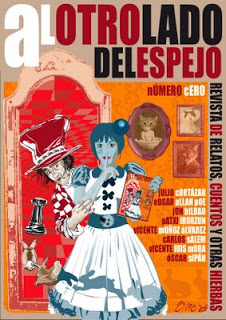>Articles by "admin, Autor en Patxi Irurzun - Página 147 de 153"

Este libro tardó en publicarse siete u ocho años desde que lo escribí, por suerte, porque cuando Ediciones Idea se decidió a publicarlo, quise añadir un prólogo que me di cuenta que venía a completar esta historia sobre extremos, sobre el bien y el mal (por reducir los términos de una forma algo manida) que anidan dentro de todos nosotros. Con estas líneas terminé de limpiar toda la basura con la que edifiqué los cimientos de esta historia, fue el acto final de catarsis. Odio enamorado, por lo demás, es uno de mis libros que peor suerte ha corrido (si es que alguno de ellos la ha tenido), pues nunca se ha distribuido fuera de Canarias (donde fue editada), excepto a través de Internet o algunos ejemplares que yo he llevado a la librería Elkar de Pamplona, pero también creo que es una de las obras de las que más satisfecho me siento, y en la que, aunque parezca mentira, más he contado sobre mí mismo. Este prólogo creo que es… doloroso.
Un zulo en el alma
El germen de Odio enamorado me infectó durante un turno de noche, en una fábrica de plásticos inyectados. Yo tenía que cortar con un cúter las rebabas de unos cajones para frigoríficos que salían por una cinta transportadora. Uno detrás de otro, uno detrás de otro… No podía para ni para mear, porque cuando volvía del baño me encontraba con una montaña de aquellos cajones, esperándome para ser desorejados. Mi única distracción era una pequeña radio, en la que movía frenéticamente el dial, para espantar a todos los oyentes que se posaban sobre él como moscas gordas y verdes y que arrastraban en sus patitas todavía restos de la mierda sobre la que habían estado posados (los maderos alcohólicos a los que la farlopa no les dejaba dormir y que llamaban a los programas para insultar a los «moromierdas»; los taxistas fachas y aburridos; los locutores franquistas, desterrados a los más profundo de la noche radiofónica…). De vez en cuando, también se colaba alguna otra mosca a la que le habían arrancado las alas, pero entonces no era el asco lo que me hacía cambiar de cadena, sino un sentimiento de pudor e impotencia, al escuchar los testimonios desesperados de mujeres golpeadas, adolescentes suicidas, viejecitos solos y rotos…
Una noche, mientras deambulaba de emisora en emisora, el dial se detuvo en una que emitía una música extraña, preciosa, tan reparadora con la vida que incluso me hizo olvidar aquel trabajo mecánico y aniquilador, en la cadena de producción. Al menos durante los tres o cuatro primeros minutos. Después me di cuenta de que la melodía no hacía sino repetirse cada 10 o 20 segundos, y se convirtió en una tortura, en una erección priápica, que se prolongaba hasta convertirse en dolorosa, nada placentera. De todos modos aguanté el tirón todavía durante un buen rato, con curiosidad gatuna, dispuesto a sacrificar una de mis siete vidas con tal de saber cómo acababa aquello, si reventaba en un orgasmo cósmico de hermosura sobrenatural.
Pasó otro cuarto de hora. La música llegaba ya hasta mis oídos fría, plástica, inhumana, del mismo modo que a mis manos los cajones de frigorífico por la cinta transportadora.
–¿Quién puede haber sido tan torpe, tan cruel, para dejar que una música como ésta se pudra en su propia belleza?– me preguntaba.
(La maquinaria ya estaba en marcha. La situación, el personaje…)
Me dije que sólo una mente enferma, maníaca, alguien radicalmente malvado podía haber ideado una música como aquella, hipnótica hasta la enajenación… Y sin embargo, aquel monstruo había tenido un impulso creador, y a su naturaleza le había sido dada la capacidad de vislumbrar la belleza, aunque sólo fuera un relámpago, 10 segundos de talento en toda su existencia.
Apagué la radio. No quería saber nada más. No quería oír regresar al locutor y oírle disculparse por haber salido a fumarse un cigarrillo tras dejar pinchado un disco rayado. No quería que nada distrajera a ese germen que comenzaba a escarbarme hambriento en lo más profundo.
Durante las noches siguientes lo fui engordando con otros programas radiofónicos. A menudo sintonizaba uno de música de blues, y dejaba que las voces desgarradas de Janis Joplin, de Bessie Smith, o la guitarra afinada como un escalpelo de Django Reinhardt, me abrieran en canal, para que aquella novela que se iba gestando dentro de mí fuera encontrando la salida.
Otro día, mientras regresaba en el coche a casa, puse la radio para oír las noticias y me encontré con una locutora presa de un ataque de risa, justo cuando hablaba de alguna noticia trágica (algún asesinato, alguna catástrofe natural, alguna guerra o una hambruna; alguna de esas noticias que han dejado de ser noticia). Aunque se trataba de un comportamiento a todas luces inadecuado me pareció terriblemente humano. Tal vez porque a mí también me daba por reírme en los funerales. Era algo que no podía evitar, nada premeditado. Y desde luego no había en ello insensibilidad, al contrario, se trataba de la otra cara de la misma moneda: el amor ciego e irracional y el odio calculado, la venganza servida fría; la certeza de la muerte y el apego a la vida…Todo ello estaba ahí, en un zulo oscuro en lo más intrincado de nuestra alma, y cuando uno introducía sus manos a ciegas no siempre encontraba las armas adecuadas.
Pero lo que hizo manifestar definitivamente la historia fue algo que me tocó mucho más cerca y mucho más fuerte, casi como un puñetazo en la boca del estómago, que me arrebató el aliento y me hizo vomitarla, junto con cuajarones de sangre, pulpas de mi propio corazón. No era para menos: durante mucho tiempo yo estuve convencido de que había matado a un hombre. A un hombre que me llamaba hermano. Por supuesto, no lo había hecho con mis propias manos (tal vez así habría sido más limpio, más honesto).
Se llamaba, o al menos así firmaba sus poemas, Alimotxe y colaboraba en el mismo fanzine que yo. Lo conocí en una fiesta que organizó el editor de la revista en Castellón. No, en realidad lo conocía, o creía conocerlo, ya con anterioridad, gracias a sus poemas, que parecían escritos con un cúter y en los que Alimotxe conseguía pulir hasta la perfección ideas, sentimientos que a mí me venían a la cabeza cubiertas de rebabas. En Castellón apenas hablamos, sólo abrimos la boca para tragarnos latas de cerveza. Una detrás de otra, una detrás de otra…. Después, cuando regresé a Pamplona, comenzamos a intercambiar correspondencia. Cada una de sus cartas parecía un tratado sobre los temas más peregrinos (las sagas artúricas, la novela de caballerías, la generación beat…) y a la vez conseguía hablar, unir a ello con total llaneza, escenas de su vida de perro apaleado: heroína, escopetas recortadas, sida… Me abrió de tal manera su corazón que yo me acomodé en él como si fuera mi cuarto de estar: puse las piernas sobre la mesa camilla y le conté toda mi vida. Para nosotros no había secretos, ni tabúes. Nos convertimos en “hermanos”. Esa clase de hermanos que se llevan mejor cuando no se ven.
Unos días antes de los sanfermines de aquel año Alimotxe se presentó en mi casa (en la casa de mi madre). Su aspecto era lamentable: los dientes corroídos por las pastillas, el cuerpo consumido, remendado con mil picotazos, mil cicatrices como muescas de fugaces visitas a un paraíso que era un infierno… Y sobre todo aquel olor, el olor pegajoso de su aliento, que por las noches, en mi habitación (donde le acomodé en una cama supletoria) bajaba como una tenia hasta el centro de mis tripas. Alimotxe sólo conseguía disimular aquel olor fumándose unas enormes trompetas de hachís, o sacudiendo los pájaros heridos de su árbol pulmonar con unas toses inquietantes. Otras veces madrugaba para desayunarse un coñac triple y solía coincidir en la cocina con mi madre, con la que yo le oía desde mi dormitorio mantener largas conversaciones. Me preguntaba de qué demonios hablaban. Nosotros apenas cruzábamos palabra. Era como si ya nos hubiéramos contado todo en aquellas cartas. Supongo que por eso el día del chupinazo, Alimotxe me dijo que prefería pasar las fiestas ir a su aire, dormir en los jardines con los “piesnegros”… Lo único que me pidió fue dejar su mochila en casa y poder pasarse cada día para recoger su dosis de metadona (que tenían su correspondiente autorización médica). Yo, sinceramente, me sentí aliviado. Pasé aquel primer día de fiestas, el día grande de las mismas, fuera de casa, emborrachándome tranquilamente con mi novia y mis amigos. Pero cuando volví a casa (a casa de mi madre) al día siguiente, ella me dijo:
-Ayer vino la policía preguntando por ti.
-¿Por mí, qué he hecho?
-Tú nada, Alimotxe: le han pillado traficando con drogas. Por lo que se ve tenía derecho a comunicárselo a alguien y dio tu nombre.
-¿Cómo? No lo entiendo. ¿Por qué?
Era incapaz de pensar, de asimilar aquella noticia. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Alimotxe había dado mi nombre para que le llevara la mochila, con sus dosis de metadona? ¿Pero, y si dentro de aquella había algo más, otra plancha de hachís?… De tripas corazón. Esa era la respuesta. Eso era lo que debía hacer. Mi novia, la que era mi novia entonces, tenía un cuñado que era policía nacional, así que le llamé pidiéndole que me echara una mano. Nunca me había sentido tan humillado, tan mezquino, tan incómodo conmigo mismo. Para colmo el cuñado de mi novia estaba de servicio y vino a buscar la mochila de Alimotxe en un coche Z. En mi barrio había pocas cosas peores que que te vieran hablar con la policía. Lo natural era salir pitando, o cambiar de acera cuando esta aparecía.
-No te preocupes, ya me encargo yo de que ese Kalimotxo te deje en paz- me dijo mi contacto en el infierno, lo cual me tranquilizó una barbaridad.
Sin embargo, me callé como un perro. Lo cierto es que no volví a saber nada de Alimotxe hasta dos o tres semanas después, cuando recibí una llamada de su editor, en la revista de Castellón.
—Patxi, Alimotxe murió ayer —me dijo—. Volvió de Pamplona bastante tocado, ya sabes que estaba muy mal, con los anticuerpos…Lo soltaron dos días después de la detención y se pasó el resto de las fiestas emborrachándose, metiéndose de todo… En realidad fue a Pamplona a reventar, eso es lo que me dijo. También me dijo que estaba muy decepcionado contigo… Lo siento, pero creo que debías saberlo…
Me quedé helado. Bloqueado. Durante varios días. Después, todo comenzó a resquebrajarse. El concepto que yo tenía de mí mismo. Mi integridad como persona. Siempre me había considerado un hombre bueno, pero ahora descubría que, como decía Calamaro, “hay algunos hombres buenos que son buenos porque tienen miedo”. Y que ser bueno era sencillo, lo realmente difícil es ser honesto, mirar en tu interior y reconocer una escombrera, llena de ratas, o al asesino que cobijas y cuyo corazón late disimulado al compás del tuyo. Yo había asesinado a un hombre. Alimotxe había confiado en mí, me había lanzado un mensaje de auxilio y yo lo había ignorado. Me había entregado su corazón y yo se lo había arrojado a los perros.
Pasé varios meses realmente afectado. Intentaba agarrarme a algunos argumentos, que llevaban su parte de razón: Alimotxe también había traicionado la confianza que yo le di, me había mentido… Pero no resultaba suficiente. Hasta que un día vomité todo aquello. Necesitaba hacerlo. No podía seguir adelante, tenía que limpiar la escombrera, sacar toda aquella basura que me ahogaba. Y escribí Odio enamorado. Lo hice en una especie de trance, como si fuera otra persona quien me lo dictara. Pero no, era yo, y allá estaba todo aquello que me torturaba: el corazón humano con todas sus contradicciones; la muerte, como una tenia que llevamos dentro desde que nacemos; la amistad; la traición…
Algunos años después, trabajando como barrendero, vi salir a Alimotxe de un bar del casco viejo de Pamplona. Lo juro. Se me quedó mirando durante unos segundos, sonrió, me saludó, como un viejo amigo, y se fue. Desapareció. Como un fantasma. Por un momento me pregunté si toda aquella historia no había sido sólo una gran farsa. Si Alimotxe, compinchado con su editor, había escenificado su muerte para mí, pero seguía vivo para el resto del mundo. Probablemente sólo fuera alguien que se le parecía demasiado. Daba igual. Lo que realmente me importaba era que yo había resucitado para él. Y para mí mismo. Y que lo había hecho gracias a esa novela que había escrito. Esta novela. Odio enamorado.
Para comprar la novela aquí y aquí (edición digital)
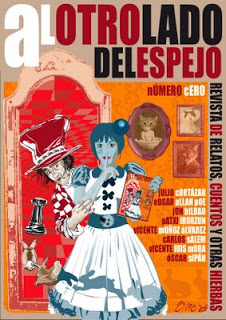
José Angel Barrueco vuelve a mencionarme en un artículo de La opinión de Zamora, a cuenta de la presentación de la revista Al otro lado del espejo, en la que colaboro. A este paso voy a tener que hacerle un monumento, o ficharlo como agente.
DE ACTORES, CUENTOS Y ESPEJOS (José Angel Barrueco)
Presentaron la revista “Al otro lado del espejo” el martes pasado, en la librería Tres Rosas Amarillas (en Malasaña, Madrid), especializada en cuento, y donde se topa uno con títulos difíciles de encontrar. Quedé con Mario Crespo en la salida de la parada de metro de Lavapiés para ir caminando juntos hasta allí. La coincidencia nos dejó atónitos: ambos nos habíamos puesto sendas camisetas con la imagen de Bruce Lee. Por fortuna, los dibujos no eran iguales. Nos preocupaba que alguien pudiera pensar que lo habíamos planeado. Esas cosas no se planean. La vida tiene esas casualidades. Éramos dos zamoranos rumbo a Malasaña. Caminamos y yo le conté que la tarde anterior había visto “El jardín de los cerezos” en el Teatro Español, con Ethan Hawke entre otros actores (mañana lo cuento), y pasamos junto al Español y le dije: “Seguro que vemos a alguien del reparto” y a unos pasos del teatro vimos a Morven Christie, una de las jóvenes protagonistas de la obra. Y, cuando estábamos entre Alcalá y Gran Vía (creo que la calle es Virgen de los Peligros), vimos caminando por la otra acera a Ethan Hawke. Luego lo cuentas y la gente no se lo cree, pero los actores tienen que hacer su vida: ir de compras, tomar un café, ver museos y pasear por ahí. Le dije: “Mira: ahí va Ethan Hawke”. Paseaba de la mano de su mujer, Ryan Shawhughes. Es más alto, más impresionante que en las películas o que en los escenarios. Vestía un traje, se le notaba serio. Tiene buena planta. A las mujeres las enloquece y yo admiro su versatilidad: es actor, escritor, director y guionista. Iban en dirección al Teatro Español, pues la función comenzaba a las ocho y eran las siete.
Por Hortaleza vimos a unos cuantos actores españoles. Entramos en Tres Rosas Amarillas cuando aún no había nadie. Luego se petó tanto que tuvieron que dejar la puerta abierta. Mario es uno de los colaboradores del número cero de la revista, editada por el colectivo cultural La Vida Rima. Presentaron el acto Gsús Bonilla, Esteban Gutiérrez Gómez y José Naveiras. Buena gente, doy fe. Luego leyeron sus relatos varios colaboradores de este número: el propio Mario, María Jesús Silva, Luis Morales, Francisco Cenamor, Luisa Fernández y Carlos Salem. Asistieron, además de los citados, un montón de viejos amigos y de amigos recientes: Javier Das, Marcus Versus, Isabel García Mellado, Marcelo Luján, Marta Noviembre, Talía Lucas, Sergi Bellver, Matías Candeira. Faltan un montón de nombres, lo sé: ya digo que hubo lleno absoluto. Al final nos convidaron a vino y cerveza y algo de picar. Aproveché para encargar un libro que no se ve por ahí: “Borracho estaba, pero me acuerdo”, de Víctor Hugo Viscarra; por recomendación de Patxi Irurzun, que también colabora en “Al otro lado del espejo”. La revista, que se puede descargar de manera gratuita de internet (en pdf) o comprar en papel, cuenta con tantos amigos que este artículo va a parecer, al final, un discurso de agradecimiento de los Goya: Vicente Muñoz Álvarez, Pepe Pereza y Vicente Luis Mora, entre ellos. Amén de la peña que ilustra los textos. Me gusta la maquetación. Me gusta la nómina de colaboradores, que huye de famosetes y de petardos.
Después nos fuimos a tomar una caña al Café Manuela. Con Marcelo Luján, escritor argentino, pegué bastante la hebra. Creo que no yerro si digo que nos tenemos un gran aprecio mutuo. Nos conocimos en Zamora hace años. Yo estaba de jurado en un premio de la Biblioteca Municipal y él fue uno de los ganadores. Nos escribimos desde entonces. En breve colaboremos juntos. El martes fue uno de esos días de saludos, besos y abrazos en los que uno se va para casa queriendo a todo el mundo.
Este artículo apareció en Diario de Noticias el pasado mes de junio, cuando Calamaro dio un concierto en la Universidad Pública de Navarra.

A él no sé, pero a los demás las sustancias con las que Andrés Calamaro engrasa (o engrasaba) la jukebox que tiene empotrada en el corazón, nos sientan muy bien. Hablo, sobre todo, de los tiempos de aquel salmón extraño, sembrado en la tierra fértil de la creatividad y el genio melena al viento ( salpicada de rizos, de canciones rebosantes de curvas peligrosas y nudos en los que rascar), aquel salmón de escamas como diamantes, nadando contra la corriente de la industria discográfica, la que fabrica «productos» y menosprecia el talento; la de los discos peinados a raya con gomina ultrafuerte y canciones con códigos de barras, preparadas para pasar por la máquina registradora de las radiofórmulas (aunque nos piten los oídos); esa a la que Calamaro y su honestidad brutal le estamparon una galleta quintuplicada en toda la cara.
El Salmón es un disco que incluso a algunos calamaromaniacos les parece excesivo. Yo, sin embargo, todavía de vez en cuando me polintoxico con sus 104 temas. Me gusta ese Calamaro en estado de gracia, componiendo compulsivamente, una, dos, diez canciones cada día, componiendo con la misma naturalidad con que respira, vacía sus tripas o se hace una paja con una mano mientras con la otra se lleva el mate a los labios. Calamaro es entonces el artista total, puro, dispuesto a sacrificar su salud, a empeñar su cordura con tal de cometer crímenes perfectos contra Dios, para robarle y regalarnos al resto de los mortales polaroids de un paraíso en el que solo se oye rocanrol y tango.
Pero no nos pongamos estupendos. Andrés Calamaro también me gusta porque me imagino a la muchachada nuí dedicándole un Celebrities: Hoooooy… ¡Bob Dylan!… Uy, perdón, Andrés Calamaro…
Y porque lo mismo que mata dioses, Andrés los resucita -como a Maradona- y los pone a hacer los coros en una ranchera de las de cantar bien borrachos, enganchados de los hombros, mientras rememoramos lo cerca que estuvimos de hacer la revolución en los bares de San Cristóbal de las Casas.
Me gusta Calamaro porque en sus canciones a veces se pone violento y quiere cortarle los huevos a un general, y porque otras se tranquiliza, sentado en la cocina de su mamá a comer del puchero, allá en Buenos Aires.
Me gusta porque me gustan Los Rodríguez, y porque en Los Rodríguez estaba Ariel Rot, que también estaba en Tequila, el primer grupo con el que el rock se me metió en el cuerpo como un licor fuerte.
Me gusta Calamaro porque hizo una versión de “Mañana será igual”, de Barricada, y ellos son mi debilidad.
Y me gusta porque su música me ha mantenido en pie cuando he tenido que volver a brindar con extraños o he sentido lo que es tener el corazón roto.
Me gusta Calamaro, en fin, porque cada vez que oigo Crímenes perfectos, empiezo a sangrar por dentro un esperma que mata, desinfecta todos mis gérmenes (excepto el de la envidia cochina) y hace nacer cada mañana las cosas sencillas por las que merece la pena vivir: una cerveza fría, un beso ardiente, una buena canción.
Patxi Irurzun

Sor Kampana me pidió hace ya bastantes meses unas líneas para prologar un artefacto explosivo que estaba preparando en el que recogería toda su obra poética, además de colaboraciones de artistas plásticos y un CD con canciones interpretadas por diferentes grupos o cantantes (como Kutxi Romero, Caldito o La banda del abuelo). Hace unos días, vía Kutxi -que estuvo presentando en una minigira el proyecto con Sor Kampana-) me llegó por fin la caja Aleación expansiva, una auténtica joya, una pieza de coleccionista… El libro Poesías, lamentos y otras visicitudes (Antología poética 1001-2008), incluido en la caja, que recoge todos los libros de poemas de Sor Kampana, tan difíciles de conseguir, es para el que yo escribí uno de los ocho prólogos (además, colaboran Josu Arteaga, Kike Turrón, Kike Babas, Marro -que falleció recientemente-, Natalia Pérez, Rafeta y Rampova). Ahí va:
POETOXICOMANÍA
Todos los caminos llevaban a Sor Kampana, pero yo elegí el –en apariencia- más corto: los versos que Robe Iniesta cantaba como un ventrílocuo, es decir, con las tripas (como se debe cantar o leer cualquier verso de Sor Kampana), en el disco Agila de Extremoduro. Después resultó que todo no era tan fácil: tuve que remover carretadas de libros de poemas insulsos, sin manchas de lefa, sangre o mierda en sus páginas, hasta encontrar alguna de las obras de este poeta de nombre extraño y más leyenda que un bandolero. Las encontré finalmente en la pequeña distribuidora que había en el gaztetxe de Iruñea, antes de que este fuera derribado a hostia limpia por una máquina de demolición y una jauría de perros con casco, que pretendían comerse el corazón de la luna, hasta la que se habían encaramado por el tejado del viejo frontón okupado cinco valientes. Uno de ellos era, precisamente, el que me había vendido Depreversos-perversos y Poesía Asfáltica de Confusión (libro este último, que hoy tengo “desaparecido”, lo mismo que la maqueta Eskorbuto a las elecciones y alguna que otra joya de esas que —nunca he aprendido la lección— no se prestan). El caso es que fue de ese modo como me administré por primera vez el veneno de Sor Kampana. Apuré sus versos hasta polintoxicarme y a partir de ese momento vi brotar serpientes con su nombre (como en la canción de Silvio Rodríguez, “la mato y aparece una mayor”) de las bocas de todos a quienes yo iba encontrándome en las cunetas de los caminos: Josu Arteaga, que me habló de una farra mediterránea y excesiva junto al valenciano (y que él mismo refiere mucho mejor y de primera mano más arriba); Alimotxe, que vino a morírseme a casa unos sanfermines con su nombre colgando de los dientes mellados por las pastillas, los anticuerpos y una vida que se había comido a mordiscos; o Kutxi Romero, uno de mis camellos literarios de confianza, que me pasó más libros de Sorkam y que fue quien me lo presentó, finalmente, un día que el poeta paraba por Pamplona, antes de seguir rumbo a Bilbao, a donde se dirigía a colocar algunos artefactos terroristas —como esta antología expansiva— junto con su inseparable cómplice Pilar. Sor Kampana, contra lo que yo esperaba y contra lo que la leyenda apuntaba, resultó ser un tipo de aspecto juvenil, atlético, y conversación pausada y agradable… Supongo que, en realidad, hay muchos Sor Kampana, pero fijo que todos están en Aleación, que sin duda se va a convertir en mi libro de cabecera, siempre a mano para romperles la crisma a los esbirros del sistema, los funcionarios de la poesía, los perros de la guerra, cuando vengan a comerme el corazón cada vez que me encarame a la luna.
Patxi Irurzun
Aleación expansiva tiene una web, todavía en fase de pruebas, en www.aleacionweb.com
Y este es un poema de Sor Kampana:
DESPERTÉ TOSIENDO
y buscando lombrices encontré a Dios
entre mis excrementos;
Extraño día para mí, pobre ateo
éste en que vi la luz por vez primera,
día desde el que doy gracias y ofrezco oraciones
a mierdas y orines, máximas manifestaciones
de Dios en esta tierra.

Este cuento, incluido en la antología Cuentistas (Ateneo Obrero de Gijón) y en La polla más grande del mundo fue traducido al italiano junto con otros 19 de este último libro, para acompañar a un número de la revista ¿Qué tal?, del grupo De Agostini (¿Qué tal? es una revista para aprendizaje del español). Lo que yo no sé es si habrá ayudado mucho a los italianos a aprender nuestro idioma, o todo lo contrario. El cuento en español se puede leer aquí. La traducción es de Francesca Sammartino.
Il nostro pane quotidiano
Patxi Irurzun
Zarraluki è un paesino piccolo, situato nel più profondo di una valle di montagna al quale è possibile giungere solo grazie a stradine secondarie, tracciati o sentieri nel bosco che si snodano e si stringono come un groviglio di lombrichi. Ogni lunedì se il villaggio non è rimasto isolato dalla neve, un furgoncino percorre la valle e consegna la posta, i giornali…
A Zarraluki c’è una panetteria, sei bambini e una maestra e un panettiere che sono fi danzati. Quasi sempre.
A volte la coppia discute e Txema, il panettiere, si rinchiude in casa sua e accosta la persiana del suo negozio fi nché non si riconcilia con Julia, la maestra. Txema, il panettiere, è un vero professionista e non crede in quei romanzi del realismo magico latinoamericani di seconda categoria nei quali si impastano maddalene con le lacrime, né tanto meno che poi queste diventano vermicelli all’interno dei cuori di chi le mangia.
Txema crede che il suo sia un lavoro molto serio, così serio che per farlo deve essere molto concentrato. Txema sa che se aprisse il suo negozio quando ha discusso con Julia il suo pane non sarebbe lo stesso, sa che ha bisogno di equilibrio nella sua vita perché anche gli ingredienti e il tempo di cottura siano equilibrati, e che se non fosse così i suoi clienti si sentirebbero ingannati. In fondo Txema, senza saperlo, pensa la stessa cosa di quei narratori latinoamericani e nel villaggio succedono le stesse cose dei loro romanzi, infatti i litigi di questa coppia alterano completamente sia la dieta alimentare di tutti gli zarralukitarras, sia il loro stato d’animo.
Ad esempio a Julia, quando litiga con il panettiere, le si inacidisce il carattere e condisce con questo un’insalata di compiti per i sei bambini del villaggio e li sperde per le capitali dell’Asia o mette a cuocere nel pentolone di una divisione da undici cifre le loro risate infantili.
Ai zarralukitarras piace sentire l’eco delle risate dei loro sei bambini nelle strade del villaggio, mentre, quando Txema e Julia discutono, nelle strade di Zarraluki invece di quelle risate si sente solo un vento freddo che fi schia come un serpente velenoso e all’interno delle case il palpito, sempre più lento, dei cuori spaventati degli anziani, che sentono avvicinarsi in pantofole la morte che trascina per la mano i loro genitori e i genitori dei loro genitori con il loro albero genealogico ridotto a una fascetta di rami sulla spalla.
La panetteria di Txema è anche bar e tabacchi e, quando lui e la sua fi danzata discutono, gli zarralukitarras non possono nemmeno veder sfumare tutto quel terrore nei cerchi di fumo di una sigaretta o affogarlo nel fondo di alcuni bicchieri di vino, per cui le relazioni generalmente cordiali tra vicini divertano strane, e in ogni famiglia risuscitano fantasmi che si siedono davanti al camino e raccontano storie di vecchie dispute familiari per le terre o di omicidi e vendette durante le guerre civili.
In poche occasioni, quindi, una coppia ha a disposizione tante persone disposte a risolvere le loro crisi come in questo caso. Quando Txema e Julia discutono, gli zarralukitarras recidono i fi ori più belli delle loro serre e li mandano a casa della maestra o raccolgono il miele più dolce dai loro alveari e lo lasciano alla porta di quella del panettiere. Txema e Julia sanno che sono stati loro e non la dolce metà e a volte li indigna addirittura l’idea che la loro relazione coinvolga in questa maniera tante persone, che tutte queste possano affacciarsi in maniera così indiscreta su di essa, ma in fondo si vogliono bene e fi niscono sempre per riconciliarsi ed è così che Txema torna ad aprire il suo negozio e gli zarralukitarras escono dalle loro case e i fantasmi e la morte in ciabatte tornano alle loro, e nelle stradine del villaggio si sentono di nuovo le risate dei bambini.
Zarraluki, insomma, è un paesino che sembra appartenere a un altro mondo, infatti la sua vita dipende completamente dall’amore.