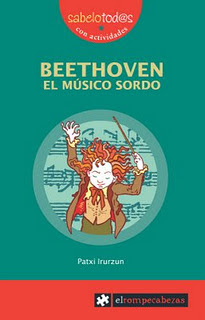‘Beethoven, el músico sordo’ (Gordo, no ¡SORDO!)
Aquí os dejo el primer capítulo del libro (que total, ya he visto que está por ahí colgado):
El día que murió Beethoven, el 26 de marzo de 1826, nos dieron fiesta en el cole.
-Vaya, y yo que creía que solo era un chiflado- recuerdo que pensé.
Pero claro, entonces yo todavía no había empezado a investigar en su vida y en su obra, hasta convertirme en todo un experto, y para mí solo era aquel pobre loco al que algunos de mis compañeros perseguían y hacían burla, cuando nos lo encontrábamos paseando por las calles de Viena*.
Beethoven solía caminar sin rumbo fijo, moviendo sus brazos como si dirigiera una orquesta de músicos invisibles y tararaeando unas melodías muy extrañas. Tacha tachán. A veces se paraba de golpe y porrazo, sacaba un cuaderno de un bolsillo de su abrigo, y hacía unos garabatos muy extraños. Otras veces, si se encontraba con algún conocido, se metía la mano en el otro bolsillo y le entregaba otro cuaderno distinto, en el que quienes hablaban con él escribían lo que querían decirle. Porque Beethoven estaba sordo como una tapia.
Yo lo descubrí que un día que entró en nuestra tienda de sombreros.
-¡QUIERO ESA CHISTERA!-dijo. Y hablaba muy, pero que muy alto, y también se enfadó cuando papá le dijo el precio y él no le entendió.
Beethoven eligió un sombrero de copa alta, aterciopelado, morado, muy elegante, aunque algo llamativo. Debió de gustarle mucho, porque la llevaba siempre en sus paseos por la ciudad, y con el paso del tiempo acabó por perder el color y convertirse en una especie de chapiñón gigante y algo pocho que había crecido en su cabeza, que ya de por sí era grande y redonda.
La verdad era que Beethoven parecía un vagabundo, porque además tenía el pelo largo y blanco y a veces se dejaba crecer una barba como un matorral. Con aquellas pintas, resultaba muy difícil imaginarse que era un hombre importante, y todavía mucho menos un gran músico.
-¿Un músico sordo? Imposible- pensaba yo.
Pero lo cierto es que todo el mundo en su funeral repetía cosas como:
«Hemos perdido un gran artista», «Pasarán siglos hasta que vuelva a nacer un compositor como él», o «¡Era el mejor!», (y esto último era lo que más me llamaba la atención, porque también lo decían algunos de mis compañeros de clase, aquellos que solían pitorrearse de Beethoven).
Supongo que, como a mí, les impresionó su funeral, el más importante que se recordaba en Viena, al que acudieron miles de personas: actores, nobles, banqueros, que se daban codazos, se empujaban para llevar durante un rato el ataud, pero también, tenderos, lavanderas, maestros (al mío lo distinguí entre el gentío y me pareció que lloraba como un niño pequeño)… Todos querían despedir al músico, y arrojaban una flor a su paso, o se quitaban el sombrero en señal de respeto.
Imaginaros cuánta gente había que la comitiva, encabezada por un gran coche de caballos, tardó casi dos horas en recorrer… ¡trescientos metros!, la distancia que separaba la Iglesia de la Trinidad de la casa de Beethoven; o «la casa del español moreno», como la llamaban algunos, porque Beethoven, por su aspecto, pequeño, robusto, con el pelo y los ojos negros, y la piel oscura, más que alemán, parecía un gitano andaluz.
Yo no pude entrar a la iglesia, pero desde fuera oí por primera vez en mi vida la música de Beetohven, que una pequeña orquesta interpretó para darle el último adiós.
Y fue en ese mismo momento cuando decicí que tenía que saber todo sobre aquel hombre tan misterioso y tan genial, capaz de imaginar, incluso siendo sordo, una música tan hermosa como aquella, que me puso los pelos de punta.
-Hablaré con todas las personas que lo han conocido- me propuse, y esa noche mi papá, al que le conté mi idea, y al que le pareció estupenda, me dijo:
-Mañana mismo, Otto, mi pequeño investigador, te presentaré a alguien que conoció a Beethoven cuando solo era un niño.