CARTA ABIERTA AL GREMIO DE LIBREROS
Qué mejor ocasión que esta que gentilmente me brinda TK para confesar públicamente el odio que profeso al gremio de libreros; odio que los susodichos exacerbaron hasta extremos insostenibles colocándome a firmar ejemplares de una de mis novelas en una caseta de feria. Aunque fuera una feria del libro. En pocas ocasiones me he sentido tan ridículo. Una especie de muñeco del pim pam pum, expuesto a las miradas de transeúntes, curiosas unas, piadosas otras, las más, tristemente divertidas: aquellas de los transeúntes menos familiarizados con esos extraños artefactos, los libros, y acostumbrados a señalar entre carcajadas a los fenómenos de feria en la caseta de los monstruos en que se han convertido sus televisores.
Uno de estos transeúntes despistados hasta me pidió, aquel infausto día, seis boletos. “Esto es la tómbola ¿no?”, dijo, sin saber hasta que punto tenía razón, ignorante de la lotería en que se convierte que alguien compre no sólo libros sino además uno de tus libros.
Es un odio éste, lo confieso, que me viene de lejos. Odio a los libreros —que en Pamplona, no sé por qué, tienden a ser señores de mediana edad con barbas— por provocarme estados de ansiedad cada vez que he tenido que pisar sus dominios. La idea de entrar en las librerías y ser perfectamente consciente de que se encuentran repletas de libros, además de ser una idea de perogrullo, quiere decir que todos esos libros están ahí, engañosamente al alcance de tu mano, que nunca podrás leerlos todos, que debes elegir solo algunos de ellos… Odio a los libreros por tener el mundo encerrado entre un puñado de metros cuadrados y a la vez hacerlo más inabarcable que el mundo que queda al otro lado del escaparate (últimamente, eso sí, este odio se ha atemperado un poquito porque ando vagando por diferentes bibliotecas de Navarra —Alsasua, Falces…— y he terminado por acostumbrarme a la idea de ver a mi lado las estanterías repletas de libros, más pendiente —la feria, el circo continúa— de domar a esas fierecillas merodeadoras de bibliotecas públicas que son los preadolescentes).
Señores libreros, sepan pues que haré lo que sea, desembalaré las cajas y colocaré en las estanterías las novedades —la única condición que pido es oler durante un segundo las páginas nuevas, leer la contraportada y la última línea del libro y pasarle la mano al lomo como quien acaricia la piel de un ser querido—; atenderé amablemente a las señoras que pidan la última de Gala y a los quinceañeros que vengan en busca de las memorias de Bisbal; soportaré aguaceros y rayos de sol bajo la uralita en las ferias del libro antiguo y de ocasión… Me lo tomaré, en suma, como un nuevo paso en el proceso, una nueva etapa en una vida irremediable y tal vez condenadamente unida a los libros. He escrito libros en mi casa, los he firmado con mi nombre y con el de otros, los he reseñado en periódicos, los he ordenado y prestado en bibliotecas, por supuesto los he leído, y ahora me gustaría venderlos —entre otras cosas para ver si es cierto que eso sucede, que alguien compra libros, paga un dinero, y que ese dinero existe, va a parar a algún bolsillo, que probablemente no sea el del librero y desde luego nunca, excepto en casos como los de Gala o Bisbal, el del escritor—.
Para acabar sepan también, señores libreros, que el odio y el amor son el reverso el uno del otro, y que se puede odiar con todo el amor de tu corazón; o que a veces lo que llamamos odio no es sino envidia. Que cada vez que en las líneas anteriores he escrito “odio a los libreros” debí haber escrito “envidio a los libreros”. Los envidio por tener una de las profesiones más rematadamente hermosas del mundo. Una profesión para supervivientes y soñadores. Una profesión que odio, o sea envidio y admiro tanto, que por ustedes hasta volvería a encerrarme en la caseta del monstruo, a convertirme en el muñeco del pim pam pum. Que lo sepan.



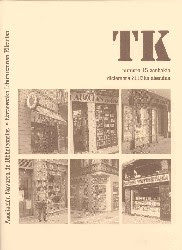
Yo también les odio, y cuando digo odio quiero decir «les reprocho cierta actitud burocrática» cuando les igual Clamcy que Irurzun, Larsson que Leoz y Zafón que Espeso (Germán Sánchez). Quicir, que si yo fuera librero, en Pamplona, tendría el mimo de colocar a los autores locales no en el último y recóndito pliegue de mis anaqueles. Cosa que hacen Auzolan y Elkar, pero no las otras tantas. Sí, igual es aldenismo, pueblerinismo esa cosa que digo y propugno, pero igual es también una actitud activa y una solidaridad innata y espontánea.
Y sobre libreros y su hermoso oficio, el hermoso librito de Stefan Zweig, ‘Mendel el de los libros’. Acantilado edit.